
El Reino: Qué ves cuándo lo ves
por Pablo Semán (UNSAM/CONICET)
En la controversia que disparó el estreno de la serie El Reino un hecho me sorprendió gratamente: que una parte de los espectadores y la crítica vislumbró sus sesgos y los objetó. Es allí que son eficaces los efectos expandidos de la prédica pluralista, principalmente la feminista, en la sensibilidad masiva: a ella, y no a la conspiración de tres antropólogues y dos sociólogues, debemos la expresión crítica respecto de los estereotipos de la serie en las redes sociales y en otras instancias del espacio público. En ese contexto, el esclarecimiento de que El Reino es ficción y la ficción es mentira produce al mismo tiempo alguna conformidad y varios desacuerdos. Acá no se trata de cuestionar ninguna libertad sino de discutir el funcionamiento de la ficción en relación a la verdad y a lo social. Y en esto nos parece que la cuestión es más compleja que lo que se señala.
Aceptamos el argumento en su intención de resguardar la libertad de expresión de les artistes de todo tipo. La libertad de expresión no se negocia. Tampoco es posible aceptar ninguna pretensión de que el arte no pueda ser analizado en sus proveniencias y emergencias sociales, sean estas conscientes o inconscientes. En primer lugar, por la razón más simple del mundo: la libertad para decir es correlativa de la libertad para interpretar (una institución en gran parte protestante). En segundo lugar, por una razón compleja que no casualmente el feminismo, entre otras expresiones críticas y analíticas, ha expuesto de forma ejemplar. Continuando la zaga de los estudios culturales, del estructuralismo y sus superaciones, del psicoanálisis y de miles de años de hermenéutica, se ha demostrado que ideologías hay en todo. Hasta en El señor de los anillos. Así que, más allá del estatuto de la ficción en relación a la verdad-cuestión que tomamos después- es preciso ver que la supuesta autonomía social de la ficción es bastante discutible. La ficción tiene significados sociales, es socialmente interpretable y genera, lógicamente, disputas sociales por su interpretación. En tercer lugar, como el caso específico de El Reino roza el hecho de la desigualdad religiosa que rige en el país, es preciso exigir la misma sofisticación analítica (y la misma precaución política) que pide cualquier otra desigualdad que por ser legitimada encubre un proceso estructural. En consecuencia, la ficción no sólo no puede pretender inmunidad en su lectura social sino tampoco puede asombrarse de la movilización de actores sociales que quieran discutir los procesos de estereotipación libre que rigen la actividad de la industria cultural. Y todo esto no quiere decir que, como me dijo un amigo evangélico, el comunicado de ACIERA (Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas de la República Argentina) no haya sido pésimo o que haya que establecer censura alguna para purificar nada. Solo subrayo que estos procesos existen y que no sería la primera vez que un grupo movilizado le discute a una compañía de entretenimiento la lógica de producción de guion.
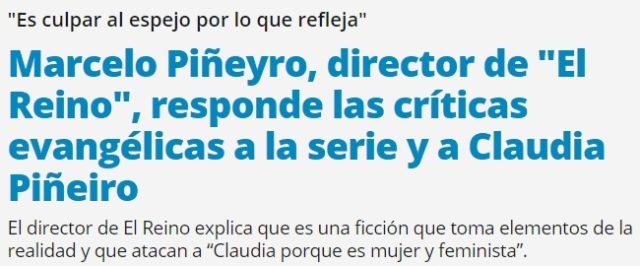
Volvamos a la autonomía del arte. La presentación romántica del artista fue verosímil en un pasado e incluso en ese pasado, inclusive en el siglo XIX, fue discutida. La ilusión que le subyacía fue discutida y superada incluso en el propio mundo del arte. Y hoy es mucho menos válida para una parte de los artistas, la crítica del arte y la mirada del arte desde las ciencias sociales que son, además, círculos recíprocamente relacionados. Y es más que problemática la figura del artista que vive en el cielo incondicionado de su imaginación y su sensibilidad y reclama una superioridad a la que una buena parte de la historia del arte cuestiona (Silvio Rodríguez decía irónicamente “Un obrero me ve, me llama artista y noblemente me suma su estatura”). Si es difícil de aceptar este argumento en general lo es mucho más en el caso de una producción en la que al genio del artista se sobreimprimen las exigencias organizacionales, ideológicas, políticas e incluso lingüísticas de tener un producto a la medida de un público X y las consecuentes obligaciones de adaptar referencias políticas y culturales a un nicho de público latinoamericano. Tampoco resulta plausible que se reivindique la posesión del WhatsApp de las musas cuando la obra antes, durante y después de su lanzamiento se afirmó y defendió, como denuncia, mientras otres la percibieron como agresión. Ni por el proceso social implicado en esta producción artística, ni por sus intenciones explícitas estamos ante una obra de arte autónoma.

Y aquí, en lo respectivo a lo real, es preciso volver a lo de siempre. El Reino se hace verdad en el lazo que se trama entre una presentación discutible del caso brasileño y la recepción de un mercado desinformado que compra la posibilidad, casi el hecho, de que en todos lados puede ser o es igual que en Brasil. La verdad sociológica es que el mundo evangélico en Argentina no se ha comportado hasta acá como lo hizo el brasileño en ningún momento de los últimos 30 años. No porque no haya habido partidos evangélicos en ese lapso (su relativo desconocimiento evidencia su incapacidad de traccionar el supuesto voto evangélico). Lo que sucede es que los evangélicos hasta ahora votan como lo hacen los fieles de otras religiones del mismo sector social y cultural. Si la crisis de la política y la economía pos pandémicas llevan a un voto anti político que congregue también a los evangélicos, quizás el problema no pase por los evangélicos, sino por una política abandonada a la improvisación y a un cortoplacismo increíbles. La lectura de Brasil parece más realista, pero tampoco lo es tanto. La relación entre evangélicos y política en Brasil es más fluida y diversa de lo que se piensa y la misma mayoría evangélica que quiso a Bolsonaro presidente hoy lo quiere a Lula. Como se puede ver hoy la aprobación de Bolsonaro entre los evangélicos es del 29% y de los que ganan más de diez salarios mínimos es del 47%. Capaz que la lectura impresionista pero estigmatizante está equivocada.

En este punto, y aunque no se sepa, la estrategia argumental de la ficción sigue punto por punto la línea que hace 40 años promovió la iglesia católica, a título de investigación: la “crítica de las sectas” y la reducción del fenómeno evangélico a iglesias avasallantes, líderes ambiciosos, manejos turbios de dinero y poder tuvo muy pobres resultados políticos y analíticos. Por este camino, la conversación sobre la serie derivó en un giro que tampoco es nuevo en la historia de estos debates pero asombra tanto por su potencial discriminatorio como por la inconsciencia con que se lo profiere: “No queremos ofender las formas de genuinas de fe”. ¿Y quién las determina como tales? En los últimos treinta años hemos visto gente ignorante, envarada y poderosa afirmar contra los evangélicos la necesidad de tener en cuenta las “religiones establecidas” y no a las “sectas”. Y veinte años después apareció la idea de que las respetables eran las monoteístas, pero no otras (algo que algunos evangélicos aceptaron). A la pretensión catolicocéntrica ya superada viene a relevarla una lectura del laicismo que por su falta de perspectiva histórica da la vuelta completa para ponerse del lado de la desigualdad religiosa. Laicidad es Estado libre de religión pero, también, religión libre de Estado y de fiscales de oficio.
 En nuestro balance de claroscuros El Reino indica y obtura al mismo tiempo un debate que excede la serie y sus públicos y plantea una tarea para quienes tienen intereses democráticos y populares. Los evangélicos están para quedarse y para crecer por lo que es necesario plantearse políticas que excedan la hipótesis infantil de que no están, se van a ir o van a repudiar su pertenencia religiosa. Quienes tienen proyectos emancipadores quizás no pueden darse el lujo de combatir privilegiadamente al 25% o 30% de sujetos al mundo popular que tiene reclamos económicos como los de sus vecinos católicos pero es evangélico. El debate político y el de la serie se unen en un horizonte superador.
En nuestro balance de claroscuros El Reino indica y obtura al mismo tiempo un debate que excede la serie y sus públicos y plantea una tarea para quienes tienen intereses democráticos y populares. Los evangélicos están para quedarse y para crecer por lo que es necesario plantearse políticas que excedan la hipótesis infantil de que no están, se van a ir o van a repudiar su pertenencia religiosa. Quienes tienen proyectos emancipadores quizás no pueden darse el lujo de combatir privilegiadamente al 25% o 30% de sujetos al mundo popular que tiene reclamos económicos como los de sus vecinos católicos pero es evangélico. El debate político y el de la serie se unen en un horizonte superador.
El británico E.P. Thompson, hombre bueno e inteligente, escribió su historia de la clase obrera en Inglaterra con una comprensión ejemplar del papel de los movimientos religiosos en la estructuración de una conciencia popular. Los evangélicos contemporáneos no son la réplica de los radicalismos de origen religioso que hicieron del socialismo inglés una fuerza que debía tanto a Marx como a Cristo. Pero tampoco son ajenos a las lucha defensivas con que las clases populares, desde hace mucho tiempo, enfrentan la violencia doméstica, las adicciones, la expropiación cotidiana, el desarraigo y el desánimo organizado como discurso. Y en este punto no está demás recordar que el título del libro de Thompson (The making of the working english class) no sólo se remitía al make del hacer, sino el del maker que es, como fue observado por un crítico, el término antiguo del inglés para poeta. La ficción tiene relaciones mucho más complejas con la verdad que la de la simple “mentira”: la refleja, la actualiza, la promueve, la establece, la versiona, juega con sus potencias como lo entendía el gran historiador. Desde que al menos una parte de la biblioteca, la más actualizada, dice que la estructura de lo real es ficcional, ¿podemos sostener la dicotomía simplificadora de que la ficción es a la mentira lo que el documental a la verdad? Luego si uno quiere hacerse o no responsable de posiciones políticas frente a una parte importante de los sectores populares o de los sesgos derivados de la falta de ciudadanía religiosa en el país es una decisión personalísima que tiene además muchas inflexiones. Pero no es posible ignorar que esos problemas están.
Publicado originalmente en El Diario
Pablo Semán es sociólogo y antropólogo, investigador del CONICET y profesor en la Universidad Nacional de San Martín.

El Reino: Ser en la vana noche el que cuenta las sílabas
por Gabriel Montali (Universidad de Villa María)
Hace unos años, en plena irrupción del debate sobre el lenguaje inclusivo, Sol Minoldo y Juan Cruz Balian recuperaron una de esas anécdotas que te sacuden la estantería. La anécdota tenía como protagonista a la escritora Claudia Piñeiro y ocurrió durante una charla en la cual un señor explicaba por qué no es correcto decir presidenta. “Presidente es como cantante”, decía el hombre con ese pacatismo medio buchón, ese servilismo de las reglas, que es el loop de quienes se creen directores del VAR lingüístico. Y agregaba: “Aunque parece un sustantivo, es otro tipo de palabra, un participio presente, o lo que quedó de los participios presentes del latín. Una palabra que señala a quien hace la acción: quien preside, quien canta. Justamente, no tiene género. ¿Vas a decir la cantanta?”. Luego de un breve silencio en la mesa, Piñeiro respondió con astucia: “¿Y sirvienta tampoco decís? ¿O presidenta no, pero sirvienta sí?”.
Como buena escritora y como destacada feminista, Piñeiro sabe muy bien que la lengua es mucho más que un conjunto de normas y definiciones de manual.
Foucault decía que la lengua es, ante todo, un instrumento de poder tanto como un territorio de luchas por el poder: el poder de definir cómo vamos a pensar, interpretar, nombrar y calificar todo lo que conocemos, todo lo que nos sucede.
La carga de significados históricos y simbólicos que podemos encontrar en palabras como “blanco” o “negro” –en esencia, dos adjetivos, aunque funcionan casi como sustantivos cuya polaridad distingue lo supuestamente puro de aquello que, por supuestamente abyecto, merece estigmas y represión– pone en evidencia que todas las formas de desigualdad social se instituyen, a la vez, dentro y fuera de la lengua, al tiempo que la lengua resulta imprescindible para crearlas, nombrarlas, justificarlas o refutarlas. De ahí que especialistas como Tzvetan Todorov o Anibal Quijano definan esas palabras como el reverso lingüístico de la conquista española, es decir, como el resabio de un proceso en el que la conquista material fue –y aún es– indivisible de la lengua que ese proceso creó para dotarse de sentido y para legitimar las desigualdades que dejó como resultado.
Pero el poder de la lengua, al mismo tiempo, es un poder limitado e insuficiente, ya que entre nosotros y las cosas siempre existe una distancia. De hecho, el lenguaje es en sí mismo el testimonio de esa distancia: un corte arbitrario, un artificio que prueba que lo real solo nos es accesible a través del filtro de nuestra mirada, que está condicionada por la clase social a la que pertenecemos, por el tiempo histórico y el país en el que hemos nacido. También por el género, la edad, la etnia, los gustos y la lista de factores podría seguir. “El ojo es siempre social”, decía Jesús Martín-Barbero para remarcar que lo único verdaderamente real es ese filtro. Lo otro, lo que está más allá de “esa jaula flexible e invisible”, diría Carlo Ginzburg, es un resto de sentido que todo el tiempo nos elude con gambetas maradonianas.
Borges le dedicó varias páginas al tema. “El origen de la metáfora fue la indigencia del idioma”, dice en el ensayo “Examen de metáforas”, publicado en Inquisiciones, lo que sugiere que el arte, en este caso, la literatura, no es algo que hayamos inventado para contar con una herramienta que nos permite una interpretación definitiva de lo real, sino que es al revés: es porque no podemos agotar lo real que necesitamos esa herramienta.
La idea se repite en un verso feliz de El oro de los tigres: “Ser en la vana noche el que cuenta las sílabas”, donde la ambigüedad del adjetivo acentúa la dualidad entre la noche de la ceguera y la opacidad del lenguaje, los límites que nos impone todo ejercicio de representación.

La polémica
Como escritora y feminista, Piñeiro sabe que el reconocimiento de esas dos facetas de la lengua constituyó el más importante de los debates que atravesaron, y reformularon, los campos del arte y de las ciencias sociales a lo largo del siglo XX. Por eso, su respuesta a las críticas que ha recibido la serie El reino, de la que es guionista junto con el cineasta Marcelo Piñeyro, no deja de llamar la atención.
En estos días, especialistas en estudios religiosos como Pablo Semán, Alejandro Frigerio y Marcos Carbonelli, sociólogos e investigadores del CONICET, calificaron a la serie como una representación caricaturesca de los evangélicos. En parte por su retrato de los pastores como una mafia que utiliza los motivos espirituales para acaparar dinero y poder, estereotipo que exige matices debido al rol de contención social que no pocos pastores desempeñan en los barrios. Y en parte, también, por reducir a la feligresía a la imagen de idiotas irracionales o fundamentalistas fáciles de manipular. Es decir, la asociación lineal con la caricatura de Ned Flanders, otro prejuicio que dice muy poco de la identidad evangélica y muy mucho de lo que los cristianos seculares pensamos que son.
A juicio de Frigerio, esas concepciones no solo reproducen el estigma de un mundo escindido entre civilizados y salvajes o racionales y oscurantistas, sino que representan, al mismo tiempo, una paradoja: “En una época en que se valora la reivindicación de identidades minoritarias de todo tipo (de género, racialidad, etnicidad), la reivindicación de las identificaciones religiosas, por el contrario, continúa siendo evaluada negativamente”.
Sin embargo, sería un error reducir el debate al modo en que son retratados estos colectivos, así como al carácter autoritario de muchas de sus prácticas y posicionamientos, hecho que los especialistas, por supuesto, no niegan: “En parte del mundo evangélico, se ignora hasta qué punto causa dolor la oposición a la agenda de diversidad y de género que es fuerte en sus filas. Ignoran incluso que ese dolor es infringido hacia personas que son evangélicas y reivindican reconocimientos y autonomías, aunque sus pastores y pastoras no lo sepan o no quieran saberlo”, dice Semán.
La controversia desatada por la serie nos coloca, además, frente a otro conflicto: ¿qué desafíos plantean los temas de actualidad a los actores culturales –periodistas, artistas, científicos, etcétera– en un momento histórico en el que cuesta encontrar un afuera de los discursos dogmáticos y las perspectivas totalizantes?
Es aquí donde la respuesta de Piñeiro a las críticas resulta, cuanto menos, problemática.

¿Puede la ficción ser inocente?
Para la escritora, El reino, como toda ficción, “es mentira”, aunque una mentira que no pretende engañar “porque advierte que lo es y se define a sí misma en el contrato ficcional”. De ahí su queja porque “algunos le piden más de lo que es a la ficción” o, bien, “Se le pide, casi, que no sea ficción, que quien la creó acepte algunas indicaciones que pretenden poner límites a la libertad creativa”. Y remata: “La libertad creativa es un derecho que, felizmente, hoy no solo no se discute, sino que, ante ataques, nuestra sociedad defiende como un valor que no estamos dispuestos a perder”.
A contramano de sus reflexiones sobre el lenguaje inclusivo, ahora parece que, en ciertos ámbitos, la lengua puede ser inocente y, por ello, inimputable. Parece ser que la ficción, en tanto lenguaje, no tendría nada que ver con la política, ya que no participaría de los juegos de poder ni de las pujas por la construcción de sentido.
De esa manera, a partir de un corte bastante elemental, que supone que en ciertos discursos no hay nada de imaginación, mientras que otros son terreno del sublime divague imaginario, ahora resulta que la ficción no corre el riesgo de convertirse en vehículo de ideas capaces de reforzar estigmas o, por el contrario, de discutir las representaciones fundadas en el sentido común.
Desde esta perspectiva, entonces, daría lo mismo contar una historia en la que “presidente” lleve firme la “e” y “sirvienta” la insustituible “a”, o contar otra en la que esas imágenes sean puestas en tensión. Y no en la tensión demagógica del pedagogismo al que parece aspirar El reino, sino, apenas, en la tensión de ese real que se nos fuga en la complejidad de su ambivalencia.
Quizás, para los guionistas de la serie, en su confusión entre crítica y censura, ambas opciones sean equivalentes porque, después de todo, una y otra se equiparan en su condición de simples mentiras.
Pero de ser así, si El reino solo pretende ser una fábula, a qué viene entonces el énfasis de los guionistas por lo verosímil. A qué viene su detallismo en la representación de los rituales, la omnipresencia de las cruces o el vestuario entre nerd y acartonado de algunos personajes, referencias que, según los críticos, constituyen imágenes muy poco precisas del universo evangélico y remiten, más que nada, a los estereotipos que pesan sobre ellos. Y qué decir entonces del tono de retrato de época que se busca, entre otras cosas, mediante las reminiscencias al fenómeno Bolsonaro. Reversos con afán realista de la metáfora que componen los primerísimos planos del rostro de Diego Peretti, con su nariz aguileña y su estampa forzada de Michael Corleone de la nueva cosa nostra.

En realidad, son esos recursos los que nos muestran que estamos frente a una serie que se regodea en una estética conservadora. Y lo que define a una obra como tal no depende ni de sus elecciones genéricas –que pueden ser más o menos fantásticas o realistas– ni de su deseo o su desinterés por proclamar algún tipo de denuncia. Es más, una obra puede ser de derecha y no por ello será conservadora. ¿Quién afirmaría algo semejante sobre la etapa antiperonista de Cortázar?, por ejemplo.
Al contrario, el conservadurismo estético no surge de esas combinaciones, sino de la confianza del autor en las posibilidades representativas del lenguaje, sea por la vía del dogmatismo ideológico o por su retroceso hacia una concepción mimética del arte, esto es, a la creencia de que las cosas son lo que pensamos que son y que el arte, para terminar de embarrarla, puede ser el reflejo exacto de una realidad sin fisuras.
Por eso, El reino se acerca más a la narrativa de series como Narcos o El patrón del mal, con la unidimensionalidad de sus personajes y su representación estereotipada de América Latina como enclave de la delincuencia, los tiros y la corrupción, que a la narrativa de series como Breaking Bad, con sus capas de sentido y sus personajes ambivalentes.
Al pastor Emilio, por cierto, le faltan todos los grises que le sobran a Walter White: victimario y al mismo tiempo víctima de su condición de basura blanca, de desecho de un orden contra el que se rebela, pero con una rebeldía que presagia la asonada de los nuevos libertarios, ya que lo impulsa menos la injusticia de su sueldo miserable que la herida narcisista del éxito individual no correspondido.
“No hay que caer en la solemnidad porque la solemnidad te liquida”, dice Fabián Casas. Y como los guionistas notan que por momentos se pasan de mambo, ahí está el personaje de Tadeo, el pibe con aura de santo interpretado por Peter Lanzani. Un Jesús de Laferrere abstemio que divide el relato entre su bondad y la maldad del pastor. Dos figuras antitéticas, a tono con los discursos políticos del nuevo milenio, sobre los que la serie construye su narrativa de tribunal: cada personaje sube al patíbulo a recibir el juicio de los guionistas y los espectadores. Porque la maldad, después de todo, es algo que solo sucede en el patio del vecino.
Dije que El reino no es reflejo de nada, salvo por una cosa: es reflejo del auge de una industria cultural despolitizada que apuesta cada vez más a la producción de ficciones que no desafían las subjetividades de sus audiencias. Regla de oro del algoritmo en tiempos de posverdad: historias estereotipadas y predecibles dirigidas a públicos transnacionales cada vez más homogéneos y conformistas.
En todo caso, vale la pena verla para plantearse una pregunta: ¿propone la serie una política estética eficaz para discutir la amenaza de una realidad cada vez más excluyente o acaso su estilo discursivo nos mantiene en el epicentro del régimen de desensibilización neoliberal, con su creencia mesiánica en un lenguaje transparente, totalitario y cristalizante que impide imaginar otros mundos posibles?
“El demonio es la política”, dice el personaje de Mercedes Morán en una escena clave del tercer capítulo. La frase funciona como leitmotiv de la serie, pero en un sentido inverso al que propone su contenido. Y es que quién necesita los conflictos e inquietudes que supone la política cuando puede confirmar, por menos de quinientos pesos por mes, lo sólidas que son sus convicciones sobre el resto del mundo.
Publicado originalmente en La tinta.
Gabriel Montali es periodista y doctor en Estudios Sociales de América Latina. Se dedica a la investigación y a la docencia en la Universidad Nacional de Villa María.








Deja una respuesta