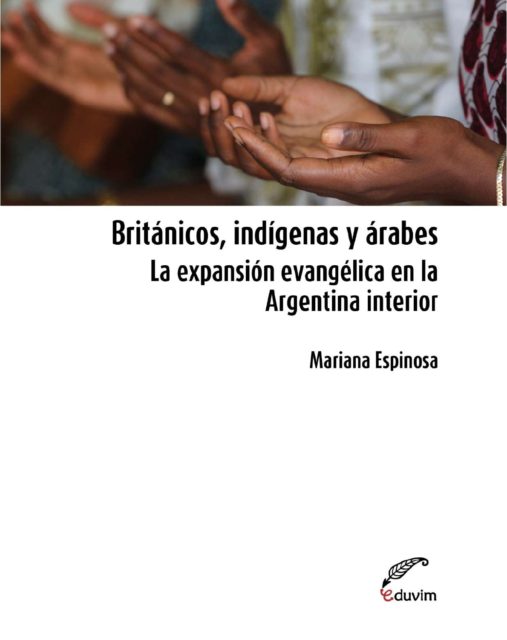 Sinopsis del libro
Sinopsis del libro
El libro “Británicos, indígenas y árabes. La expansión evangélica en la Argentina interior” es un estudio antropológico sobre la primera gran expansión evangélica en el Noroeste argentino; la génesis de ese proceso, las configuraciones socioculturales que gestó, como así también sus crisis y transformaciones.
Misioneros y misioneras del movimiento británico Christian Brethren llegaron a la Argentina a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Inicialmente impulsaron su propuesta desde el Río de la Plata hacia el Noroeste del país. En esta última región, las primeras “asambleas” –como les llamaban a sus congregaciones- se conformaron especialmente entre inmigrantes de origen árabe, familias “criollas” e indígenas guaraníes y collas. Sin negar la presencia de otros colectivos sociales, el protagonismo que adquirieron sirios y libaneses, marcó el ethos de las iglesias de algunos centros urbanos importantes, como Santiago del Estero.
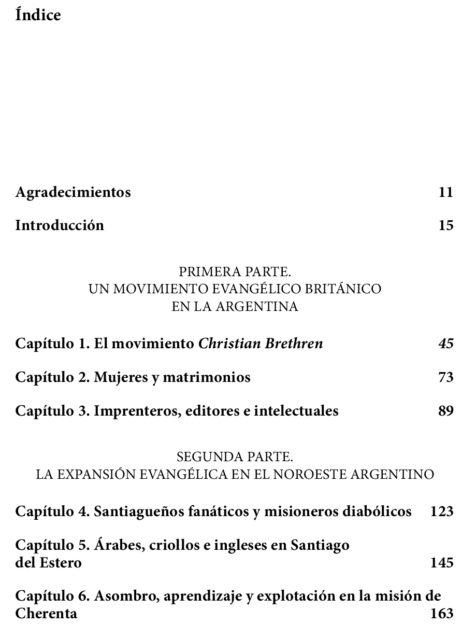 De manera paralela, se constituyeron asambleas entre indígenas guaraníes que trabajaban en los ingenios azucareros de la provincia de Jujuy y entre población colla de la Quebrada de Humahuaca y la Puna, también incorporada a los agobiantes regímenes de explotación laboral de las plantaciones de caña y, posteriormente, a los enclaves mineros del altiplano.
De manera paralela, se constituyeron asambleas entre indígenas guaraníes que trabajaban en los ingenios azucareros de la provincia de Jujuy y entre población colla de la Quebrada de Humahuaca y la Puna, también incorporada a los agobiantes regímenes de explotación laboral de las plantaciones de caña y, posteriormente, a los enclaves mineros del altiplano.
La obra se organiza en tres partes. Si bien en cada una se expresa un orden cronológico, la segmentación privilegia modos de problematizar temas semejantes explorados en áreas culturales disímiles, lo que llevó a priorizar determinados ejes teórico-metodológicos en cada sección.
En la primera parte, titulada “Un movimiento evangélico británico en la Argentina”, el problema de investigación se centra en comprender cómo un movimiento evangélico surgido en contra de toda estructura eclesial, sin apoyo económico sistemático y tendiente a una formalización mínima, logró enraizar y expandirse considerablemente durante las primeras décadas del siglo XX en la Argentina.
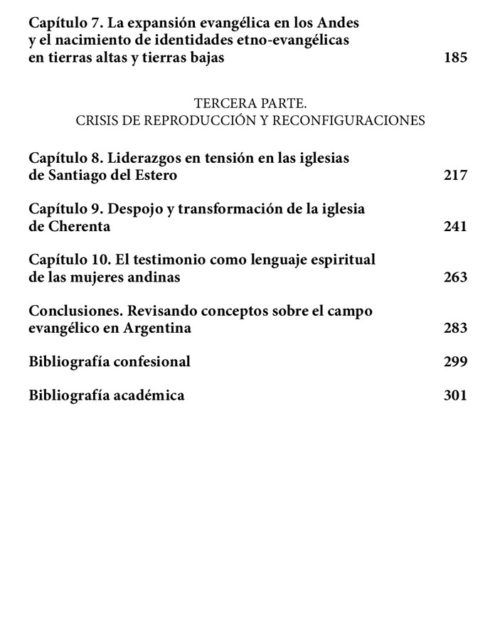 El problema de investigación que articula los capítulos de la segunda parte, denominada “La expansión evangélica en el Noroeste argentino”, refiere al encuentro/choque entre misioneros/as británicos/as y grupos étnicos en una región que aceleraba su incorporación al capitalismo mundial a través de la transformación de ciertas áreas en economías de clave, atravesadas por restructuraciones demográficas y procesos de “modernización”.
El problema de investigación que articula los capítulos de la segunda parte, denominada “La expansión evangélica en el Noroeste argentino”, refiere al encuentro/choque entre misioneros/as británicos/as y grupos étnicos en una región que aceleraba su incorporación al capitalismo mundial a través de la transformación de ciertas áreas en economías de clave, atravesadas por restructuraciones demográficas y procesos de “modernización”.
La tercera y última parte de la obra se denomina “crisis de reproducción y reconfiguraciones”, despliega etnografías contemporáneas sobre situaciones críticas, de malestar y trauma entre creyentes y las actuales iglesias étnicas. Los acontecimientos y procesos que se estudian tornan inteligibles las estructuras sociales y las configuraciones evangélicas, pero también evidencian los riesgos y obstáculos para su continuidad, como así también transformaciones socio-simbólicas inadvertidas.
La obra cuenta con una introducción teórico-metodológica y una conclusión que revisa críticamente conceptos e hipótesis sobre el mundo evangélico en la Argentina apuntalando las principales contribuciones reunidas. De este modo, el libro resulta un decisivo aporte al estudio sobre la diversidad cultural de áreas marginalizadas y a la comprensión del campo evangélico en la Argentina.

Encuentro de misioneros en El Carmen, Jujuy, circa 1955.
Intervención de Mariela Mosqueira en la presentación del libro:
Quisiera comenzar con un dato que nos ayuda a dimensionar la relevancia del libro de Mariana para los debates actuales sobre el fenómeno evangélico en particular, y también sobre el fenómeno religioso en general, en nuestro país.
Según la Segunda Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas que realizamos en el CEIL-CONICET en 2019, el 15,3% de la población argentina se identifica como evangélica, frente al 9% que registrábamos en 2008. Es decir: en apenas una década, el mundo evangélico había crecido un 70%.
Pero ese crecimiento no era homogéneo. Observamos que se concentraba en los sectores más vulnerables de la sociedad y que tenía un comportamiento territorial muy marcado. En 2019, el 40% de las personas evangélicas declaró no tener trabajo, y entre quienes lo tenían, la mayoría eran trabajadores no registrados. Casi la mitad no contaba con cobertura de salud y seis de cada diez no había tenido vacaciones en el último año. En promedio, los hogares evangélicos estaban compuestos por cinco personas, pero solo dos aportaban ingresos. Y, si miramos el nivel educativo, el dato es contundente: en una década los evangélicos crecieron 26 puntos en población sin estudios o con solo primario completo.
Por su parte, la distribución regional de este crecimiento evangélico era concluyente. Comparado con los datos de 2008, los aumentos más significativos se dieron justamente en el norte del país: en el NOA, 13 puntos más; en el NEA, 12 puntos más. Es decir, allí donde el catolicismo había sido cultural y demográficamente “hegemónico” durante siglos, el evangelismo había no solo crecido, sino que había logrado imponerse, atravesando y transformando fronteras culturales que se habían construido por la literatura como “inamovibles”.
Y aquí aparece la gran pregunta: ¿cómo comprender este proceso? Es justamente en este punto donde el libro de Mariana Espinosa, se vuelve una pieza fundamental.

Ancianos evangélicos de la Puna, Coranzuli, Jujuy, 2005.
Se trata de una obra maestra que nos obliga a no detenernos únicamente en los procesos contemporáneos, ni a pensar solo en tiempos cortos. Nos invita a alargar la mirada, a ir mucho más atrás en el tiempo, y observar cómo, ya a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, el campo evangélico funcionaba en ese Gran Norte Argentino como un espacio de mediación, de negociación y de reinvención cultural.
Mariana nos muestra que la expansión evangélica actual no puede entenderse sin reconstruir esos procesos históricos largos, en los que se desplegó un verdadero laboratorio de identificaciones etno-religiosas donde misioneros, pueblos indígenas, comunidades migrantes y criollas se encontraron, disputaron y produjeron nuevas formas de ser y de pertenecer.
El libro y su apuesta intelectual
Este libro de Mariana se ubica en un lugar singular: en el “entremedio” de la historia, la antropología y la sociología. Esa es, a mi juicio, una de sus grandes virtudes: no se queda en una sola disciplina, sino que dialoga con varias para ofrecer un panorama complejo y novedoso. Hoy me acompañan Paula (Seguier) y César (Ceriani) que harán sus lecturas desde la historia y la antropología; por eso, yo quiero posicionarme desde mi doble lugar: como socióloga que estudia apasionadamente el mundo evangélico desde hace ya muchos años, y también como amiga y colega de Mariana, que ha seguido muy de cerca su recorrido intelectual y personal.
Lo primero que quisiera subrayar es lo más valioso, aquello que hace posible una investigación de esta envergadura: las grandes preguntas que la inician y que la guían, porque allí se juega la originalidad de la obra.

Mujer evangélica de la Quebrada de Humahuaca orado a mujeres quechuas de Bolivia, 2017.
Mariana, entonces, se pregunta:
– ¿De qué modo los misioneros británicos lograron desplegar acciones colectivas bajo un principio de formalización mínima, sin contar con una agencia centralizada, ni financiamiento estable que los respaldara?
– ¿Cómo se sostuvo cierta regularidad en rituales y doctrinas en contextos tan diversos: en ciudades y parajes rurales, en centros y periferias?
– ¿Qué configuraciones socioculturales adquirió el fenómeno en el Noroeste argentino, tanto entre población árabe en la llanura santiagueña, como entre guaraníes en el piedemonte salteño-jujeño, o entre población colla de los Andes centrales?
– ¿Y cómo ilumina todo esto elementos desconocidos del campo evangélico y de la historia de los márgenes de la Argentina?
En otras palabras: lo que está en juego acá no es sólo la descripción de un episodio histórico, sino una reflexión mucho más amplia. El libro busca iluminar zonas poco exploradas del campo evangélico y de la historia de los márgenes del país. Y lo hace planteando, además, un desafío teórico-metodológico: cómo investigar lo religioso siendo fiel al mismo tiempo a la densidad etnográfica, a la perspectiva histórica y al análisis sociológico.

Casamiento evangélico en La Esperanza, Jujuy, circa 1930.
Como socióloga, me interesa destacar esto porque marca un gesto importante: entender al evangelismo no sólo como un movimiento religioso que crece en números (como solemos medirlo con encuestas), sino como un fenómeno complejo que se construye desde abajo, en condiciones de precariedad organizativa, y que logra sin embargo articular comunidades, sostener rituales y producir identidades.
Para responder a estas preguntas, Mariana organiza su trabajo en torno a dos ejes analíticos. El primero es un eje genético, que nos recuerda la necesidad de no separar presente y pasado, sino de leer las capas históricas y las memorias locales como constitutivas del presente etnográfico.
El segundo es un eje relacional, que nos invita a ver la sociedad como un entramado de interdependencias. El libro muestra que el mundo evangélico en el Noroeste argentino no puede comprenderse si no se lo observa en interacción con el Estado, con la Iglesia católica, con las poblaciones indígenas, criollas y con inmigrantes árabes.
Ambos ejes, tomados en conjunto, le permiten a la autora construir lo que yo llamaría una sociología histórica del campo evangélico: una mirada atenta tanto a los procesos estructurales como a las relaciones concretas, tanto a la memoria como a la configuración presente.

Misión cherenta, La Esperanza, Jujuy, circa 1930.
El campo evangélico, etnicidad y desigualdad
Aquí quisiera detenerme en lo que considero el corazón del libro: la forma en que se analizan las identificaciones étnicas en el campo evangélico.
Las misiones británicas del siglo XX actuaron como mediaciones inesperadas. Entre indígenas sitiados por la violencia estatal y capitalista, los evangélicos ofrecieron recursos simbólicos y materiales que abrieron caminos a formas de ciudadanía menos estigmatizadas. El capítulo sobre la cultura impresa misionera lo muestra con claridad: la alfabetización en castellano no fue solo un recurso pedagógico, sino también un modo de inserción en la Argentina moderna.
Pero el aporte no se reduce a la dimensión instrumental. El choque–encuentro entre indígenas y misioneros británicos produjo transformaciones en ambos lados. Para los grupos indígenas, la apropiación de lo evangélico supuso redefiniciones identitarias. Para los misioneros, implicó reelaborar su propia “conciencia misionera”: repensar lo que significaba “fe” y “misión”.
Desde la sociología, lo que se observa es un laboratorio de nuevas identificaciones étnicas en un país que buscaba la homogeneización católico- nacional. Así, lo evangélico se transformó en un espacio de vocación de minoría, retomando a Rita Segato, un lugar donde la diferencia podía canalizarse y resignificarse.
El libro demuestra con contundencia que no podemos reducir el protestantismo argentino a su matriz extranjera, ni tampoco pensar el evangelismo solo como un proyecto universalista y aculturador. Estamos ante un campo en movimiento, donde actores indígenas, criollos y migrantes negociaron sentidos, disputaron posiciones y crearon configuraciones culturales propias.

Iglesia evangélica, Abra Pampa, Jujuy, 2018.
Necesidad imperiosa de revisar ciertas formar “ortodoxas” de mirar el campo evangélico
Quisiera ahora detenerme en las conclusiones del libro, porque allí está, creo, una de sus contribuciones más valiosas: la invitación a revisar críticamente los conceptos con los que solemos pensar el campo evangélico en Argentina.
En primer lugar, el texto muestra que no podemos seguir hablando de un campo homogéneo ni lineal. La historia que reconstruye Mariana Espinosa revela un entramado mucho más diverso, donde misioneros británicos, inmigrantes árabes, criollos e indígenas conviven, se enfrentan, se reinterpretan mutuamente. Ese cruce de trayectorias deja en claro que lo evangélico nunca fue un “transplante” o un “injerto” aislado, sino una experiencia profundamente marcada por la pluralidad cultural del país.
En segundo lugar, se revisan categorías clásicas que usamos casi como lugares comunes. Por ejemplo, la idea de “argentinización” o “nacionalización” del evangelismo entre 1930 y 1980. Leídas en clave lineal, parecen procesos de integración sin fisuras. Pero el libro muestra lo contrario: tensiones, contradicciones, negociaciones entre lo nacional, lo extranjero, lo étnico y lo local. Allí radica una enseñanza metodológica clave: las categorías deben pensarse como herramientas abiertas, nunca como moldes rígidos.
Algo similar ocurre con la noción de “eclosión pentecostal” a partir de 1980. La expansión no fue un hecho repentino ni exclusivamente posterior a la apertura democrática. Más bien, se trató de una visibilización de procesos subterráneos que ya estaban en curso, y que el retorno democrático permitió desplegar con mayor fuerza. Y lo mismo con el debate actual sobre un supuesto campo “post-denominacional”: más que una ruptura absoluta, lo que vemos es una reconfiguración, un corrimiento de fronteras identitarias que nunca fueron del todo fijas.

Iglesia evangélica antigua de la Puna, Casa Colorada, Jujuy, 2018.
Lo que advierte Espinosa es que el uso acrítico de estas categorías puede llevarnos a esencializar, a simplificar demasiado un campo religioso que, en realidad, siempre fue múltiple y heterogéneo. El aporte entonces es doble: histórico, porque nos ofrece un fresco detallado de un proceso muchas veces invisibilizado; y teórico, porque nos obliga a cuestionar y refinar los conceptos con los que intentamos comprenderlo.
En definitiva, las conclusiones de este libro nos dejan un mensaje fuerte: el campo evangélico en Argentina debe pensarse en plural, como un espacio atravesado por tensiones étnicas, nacionales y sociales, y en permanente reconfiguración. Esa mirada procesual y relacional no sólo enriquece nuestra comprensión del pasado, sino que también nos da herramientas indispensables para leer el presente, en un país donde lo evangélico crece, se diversifica y redefine una y otra vez sus vínculos con la sociedad.
Cierre personal
Quiero cerrar volviendo al inicio. Este libro no es solo un aporte académico — aunque lo es, y de gran nivel—. Es también un gesto político y epistémico: mirar los márgenes, mirar las minorías, reconocer que la historia de la nación se tejió también desde esos espacios invisibilizados.
Como socióloga que investiga el campo evangélico, recibo esta obra como un aporte imprescindible. Como lectora, me atrapó por su densidad y sensibilidad. Y como amiga, me enorgullece ver el camino recorrido por Mariana, con quien comparto debates, dudas y pasiones intelectuales.
Celebro este libro y recomiendo su lectura como un material que quedará como referencia obligada para quienes quieran comprender el entramado de religión, etnicidad y sociedad en la Argentina.
El libro se puede adquirir online aquí.










Deja una respuesta