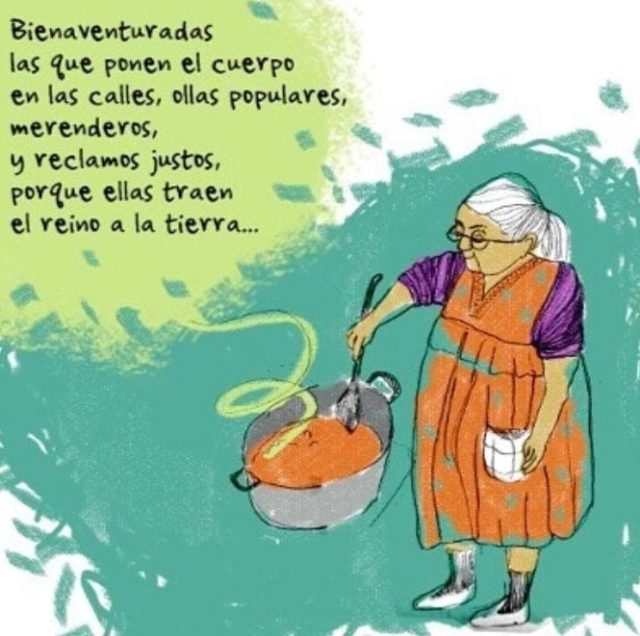 por Melisa Sánchez (IDEJUS-CONICET)
por Melisa Sánchez (IDEJUS-CONICET)
«Basta que existan y que tengan contra ellas todo lo que se empeña en hacerlas callar, para que tenga sentido escucharlas y buscar lo que quieren decir.» (Michel Foucault)
Es fácil -cuando no superficial- afirmar rápidamente que las mujeres evangélicas están oprimidas por una religión patriarcal, que carecen de pensamiento propio y por ende son manipuladas y sumisas. Desde esta lógica se asume, por consiguiente, que las mujeres evangélicas deberían ser concientizadas para que despierten de su falsa conciencia. Esta lectura no solo reproduce prejuicios y estereotipos sobre las mujeres evangélicas, sino que es realizada desde una posición jerarquizada, que asume una superioridad moral por considerarse antirreligiosa o secular. Asimismo, es una lectura colonial, ya que desde este poder-saber se presume conocer tanto las opresiones que atraviesan las mujeres evangélicas como qué libertad precisan y cómo deben orientar su deseo de transformación. Es una posición que solo beneficia a quien posee la palabra y la posibilidad de nombrar el mundo, lo cual lleva a reproducir nuevamente las violencias epistemológicas naturalizadas, silenciando y objetificando a las mujeres evangélicas. Por el contrario, la aproximación a las vivencias de las mujeres evangélicas cordobesas que hemos hecho hasta el momento ha permitido poner en cuestión los posicionamientos prescriptivos que la sociedad y, en particular, algunos sectores de los feminismos sostienen sobre estas mujeres.
Desde un punto de vista personal e individual, la complejidad de las realidades de las mujeres evangélicas implicó revisar los supuestos desde los cuales me posicionaba como investigadora y conocedora. Al comenzar mi estudio, buscaba encontrar formas de resistencia a las normas, aunque no fueran más que inquietudes e interrogantes. Sin embargo, fue necesario revisar, a la luz de la performatividad de las normas, las formas de comprender las agencias en las tramas de relaciones de poder. Los estudios sobre las mujeres en las religiones han planteado una asociación lineal entre agencia y resistencia que solo ha gratificado las observaciones externas al campo religioso y no ha permitido comprender cómo las mujeres evangélicas habitan la fe evangélica en tanto parte intrínseca de su vida, de su desarrollo personal y como parte de sus goces y disfrutes.
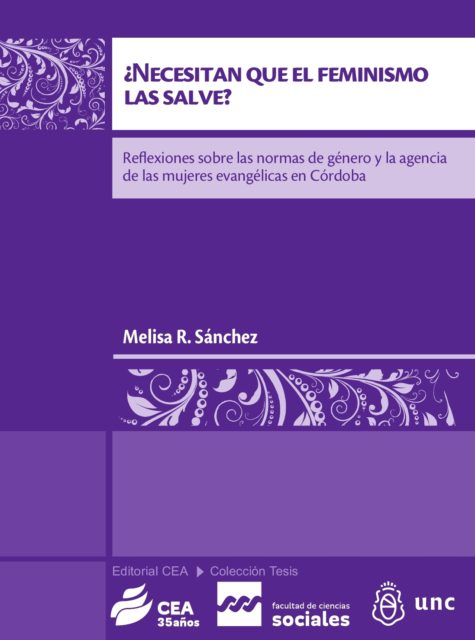 Con la intención de no seguir alimentando esta perspectiva es que mi tesis doctoral se propuso analizar las estrategias que las mujeres evangélicas cordobesas ponen en juego en su vida cotidiana, situándolas en las relaciones de poder que las atraviesan y conforman. El foco en la conformación de las normas de género en dicho contexto religioso y en las formas en que estas son encarnadas por las mujeres evangélicas permite singularizar las relaciones de poder y dominación en las que se ven involucradas.
Con la intención de no seguir alimentando esta perspectiva es que mi tesis doctoral se propuso analizar las estrategias que las mujeres evangélicas cordobesas ponen en juego en su vida cotidiana, situándolas en las relaciones de poder que las atraviesan y conforman. El foco en la conformación de las normas de género en dicho contexto religioso y en las formas en que estas son encarnadas por las mujeres evangélicas permite singularizar las relaciones de poder y dominación en las que se ven involucradas.
Pero, entonces, ¿todo es agencia? Las relaciones de poder son omnipresentes, por lo que las mujeres despliegan estrategias individuales y colectivas para resolver las situaciones que se plantean de manera sutil y cotidianamente en las tramas relacionales familiares y sociales en el campo evangélico. Las agencias se presentan como estrategias –más o menos conscientes, más o menos racionales– impulsadas por las tensiones que genera la imposibilidad de cumplir las normas religiosas de género en tensión con el deseo de sostener relaciones y espacios de práctica religiosa.
Como forma de comprender las tramas de poder y las agencias que de allí emergen, en mi tesis comencé por realizar una revisión sociohistórica de la historia del movimiento Christian Brethren en clave de género. Así se identificaron formas en que las mujeres han encarnado la fe, y las posiciones de evangelizadoras, emprendedoras, y propulsoras de espacios de cuidado que han ocupado en la tarea de consolidación del movimiento de los Hermanos Libres en Córdoba particularmente.
Desde el origen del movimiento, las mujeres tuvieron lugares protagónicos y de influencia en las decisiones de los varones que lideraban las asambleas. Un aspecto para resaltar es la importancia que se le da a la familia como parte del testimonio del evangelio, pero también como forma de transmitir y sostener una forma de vivir la fe evangélica. Las primeras familias misioneras llegaban al país asumiendo, generalmente, la tarea de la evangelización como tarea de toda la familia. Así, las mujeres han participado en la fundación y consolidación de las iglesias, en la iniciación de otras mujeres en tareas como la evangelización, la oración y la asistencia social. En la actualidad, persiste el involucramiento de toda la familia y sus integrantes se ven atravesados de diferentes maneras por las responsabilidades asumidas en los espacios religiosos institucionales. La aparición de espacios de formación como Lapen (Liga Pro Evangelización del Niño) y de desarrollo personal como el Ministerio Radial Femenino han conformado espacios por excelencia de participación de las mujeres, los cuales consolidaron formas específicas para las mujeres de habitar la fe. Esto es, en la enseñanza del evangelio en la niñez y adolescencia, en la visitación y también en la construcción de herramientas para la transmisión de la palabra de Dios a otres.
De la mano de los procesos sociales en los que las mujeres fueron saliendo del espacio doméstico-matrimonial y ganando espacio en la vida pública, laboral y política, la iglesia cristiana evangélica encontró en los principios morales vinculados a la sexualidad una forma de diferenciarse de los procesos de liberación que la sociedad proponía. Estos se fueron consolidando como carácter distintivo de la identidad evangélica, a la vez que era un baluarte por defender.

La Misionera Theda Krieger inicia las formaciones de maestros y maestras con Lapen (Liga Pro Evangelización del Niño)
A partir de las interpelaciones de las transformaciones sociales y jurídicas de los últimos 30 años, las iglesias evangélicas de los Hermanos Libres han asumido, por lo general, posiciones reaccionarias a la ampliación de derechos, particularmente en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas LGBTIQ+. Pese a esto, las mujeres y disidencias sexogenéricas habitan las iglesias de los Hermanos Libres y las normas religiosas de género disputando sentidos y relaciones de poder desde diferentes lugares, en la trama de relaciones en las que desenvuelven.
Para comprender cómo se traman las relaciones en la cotidianeidad de las mujeres evangélicas, analizamos los dispositivos que se proponen para las familias desde las iglesias evangélicas de los hermanos libres. Estos asisten a diferentes aspectos de la cotidianeidad de familia evangélica. Por un lado, brindan espacios de socialización en las normas y habitus religiosos, a la vez que son espacios de sociabilidad para les integrantes de las familias. Las actividades en las que participan se organizan por edades, de modo que atienden de manera particular a las necesidades que desde la institución se configuran para cada grupo etario. Simultáneamente, los espacios eclesiales diseñan y promueven un curso de vida, el cual procuran que sea efectuado por les fieles. Dicho curso de vida materializa de alguna manera las normas religiosas de género, lo que facilita su incorporación y cumplimiento, como parte del “cuidado espiritual” de sus fieles. A través de esto, también constituyen dispositivos de control y disciplinamiento, por lo que los distanciamientos de las normas son sancionados de diferentes maneras, pero siempre con fuerte hincapié en las relaciones sociales.
De este modo queda expuesto que la religiosidad evangélica no es algo que se viva de manera meramente institucional, externa al espacio familiar, sino que es parte intrínseca del desarrollo familiar en los distintos momentos de la trayectoria tanto familiar como individual de las personas. Las ceñidas tramas de poder entre los espacios institucionales y los espacios personales y familiares decantan fácilmente en formas de control –más que de cuidado– que ejercen formas de violencia religiosa hacia quienes experimentan la religiosidad evangélica de manera heterodoxa.

Fotograma de portada de la publicación de la primera emisión del Ministerio Radial Femenino en su 60º aniversario.
Al reconstruir genealógicamente las normas religiosas de género dentro de las iglesias de los hermanos libres, analizamos también las normas que promueven a las mujeres al silencio en la congregación, al decoro estético, el sometimiento y obediencia a Dios y al marido, la condición de esposa-madre. De este modo, las mujeres evangélicas habitan de manera singular y situada las normas patriarcales de género, asumiendo estas particularidades como parte constitutiva de su identidad de género y religiosidad, sin disociaciones. Esta ceñida trama hizo necesario abordar las formas que adquiere la violencia de género en el contexto religioso, y que sustenta, paralelamente, relaciones de dominación a partir de la naturalización de la violencia epistemológica y teológica. Esto es, hacer uso de argumentos y textos bíblicos con el fin de sostener formas de discriminación hacia las mujeres, de desvalorización de sus dones y capacidades, de silenciar sus opiniones y, de este modo, perpetuar estructuras de desigualdad en las relaciones entre creyentes.
Gracias a las luchas y los debates sociales de los feminismos en los últimos años en la arena pública y mediática, hoy es posible hablar abiertamente de la violencia de género en una conversación familiar, de amigas o en el ámbito público. Y es en este marco, varios años después de la primera marcha de #NiUnaMenos, que hoy se puede poner en palabras la violencia religiosa de género. Es, sin dudas, un salto cualitativo para las mujeres creyentes. El poder nombrar las experiencias vividas como “violencia”, poder identificarlas en este marco de representaciones, permite comenzar a tomar decisiones en relación con la propia experiencia, al propio cuidado.

Publicación en el marco del 3 de junio de 2020 (fuente: Instagram de Sororidad y Fe)
Hablar de violencia religiosa implica comprender tres pilares que sostienen las relaciones de dominación. En primer lugar, la violencia epistémica, entendida como deslegitimación de los puntos de vista y reflexiones teológicas e ideológicas que las mujeres proponen. En segundo lugar, la violencia psicológica, a partir de la amenaza y el infundir temor, principalmente en relación con la desvinculación de los espacios de participación religiosa. En tercer lugar, la violencia simbólica, en la promoción de figuras y formas de vivir la religión que refuerzan las posiciones de subordinación.
La democratización de la palabra y una emancipación interpretativa con legitimidad en el campo evangélico brindaría la posibilidad de ampliar y jerarquizar la participación de las mujeres en las distintas instituciones, así como el potencial de sus aportes a la vida de la comunidad religiosa. Las luchas que se vienen dando desde los espacios teológicos críticos –queer y feministas– y militantes de mujeres creyentes son un aporte significativo tanto para la comprensión de las situaciones de violencia de género de mujeres creyentes como para su acompañamiento desde equipos profesionales.
Paralelamente, la desnaturalización de la violencia religiosa de género (VRG) por parte de las mujeres evangélicas debería movilizar a los equipos interdisciplinarios que abordan las situaciones de violencia. Queda a la vista que es imperiosa la formación de estos equipos en materia de diversidad religiosa a fin de que puedan realizar un abordaje de la problemática más acabado, que contemple las singularidades que implica cada caso. A su vez, la utilización de la violencia religiosa como categoría teórica y analítica permitirá dar esta discusión en los ámbitos académicos y legales, de manera que sea posible identificar y hacer responsables a quienes ejercen la VRG.
Finalmente, ha sido necesario comprender las agencias como capacidad para actuar, siendo parte intrínseca de las relaciones de poder. Estas son agencias encarnadas, desplegadas desde los cuerpos mismos de cis-mujeres: las elecciones de los silencios, las elecciones de lo visible y las elecciones de lo que se escucha.
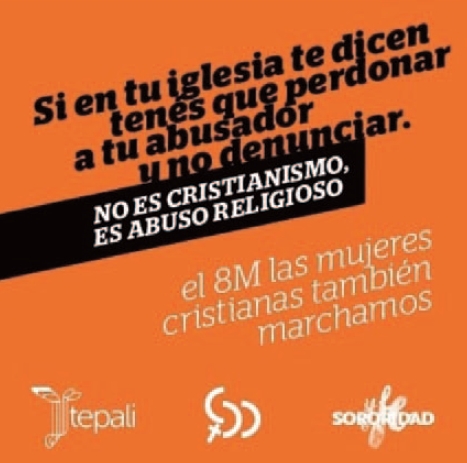
Convocatoria para la marcha del 8M de 2020 haciendo hincapié en la denuncia de las violencias religiosas (fuente: Instagram de Sororidad y Fe)
Comprender la capacidad realizativa de las mujeres, su agencia, en relación con las normas religiosas de género, permite comprender las maneras diversas en que estas son habitadas y reinterpretadas, a veces para modificarlas, a veces para reeditarlas o para sostenerlas y profundizarlas como parte de su identidad evangélica. Las revisiones y resemantizaciones no se dan necesariamente en una instancia asamblearia y debates abiertos, sino a partir de los cuerpos de las mujeres que habitan a diario las normas. Ellas tensionan desde sus cuerpos de manera singular y situada, arraigadas en sus trayectorias familiares, sus saberes culturales y el sentido práctico incorporado. Tensionan las normas a veces no sabiendo qué es eso que tensan, pero tiran de la cuerda porque hay algo que les incomoda y genera malestar, como el ser madres en el culto dominical, o como el deseo de poder hacer propuestas y ser escuchadas en su congregación religiosa.
El silencio no goza de buena reputación en esta sociedad de extimidad, de exposición y de autobiografía pública. Por lo que escoger el silencio como forma de habitar los espacios es un entrenamiento y una experiencia corporal que las mujeres evangélicas han podido reconvertir. Han hecho de esta norma que pretendía silenciarlas e invisibilizarlas una herramienta de autoprotección para preservar una intimidad, que es donde encuentran su margen de agencia y autodeterminación.
En los silencios que eligen, son sus propios cuerpos los que irrumpen. Las agencias emergen de los cuerpos que encarnan las normas, evocando estos sedimentos y reverberaciones de otras mujeres que han hecho huella en este ser mujer evangélica y hermano libre. Allí, en los intentos de reproducción y repetición, es donde emergen las incomodidades, las preguntas, los desplazamientos.
La instancia de pregunta requiere de un espacio propio para la reflexión y para la revisión, que puede ser individual o colectivo. Esta intimidad en la vida de las mujeres evangélicas está atravesada por la práctica de la oración y de la lectura bíblica, por lo cual es un espacio de reflexión y meditación. Una intimidad que, a la vez que habilita, también resguarda las preguntas y dudas de las sanciones y agentes disciplinadores. En este sentido, las tecnologías espirituales también son caldo de cultivo para la conformación de sí mismas como agentes productoras de su propio ethos, en el que confluyen las experiencias, la creatividad y los valores propios.
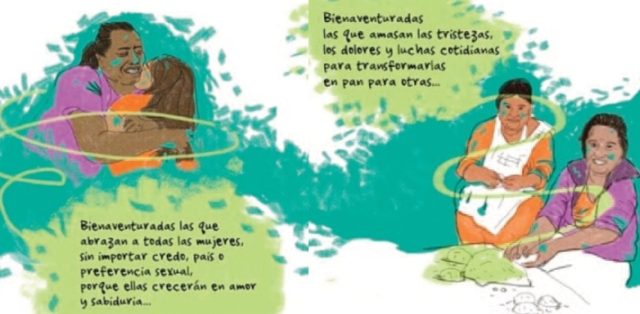
Las mujeres autoconvocadas en Sororidad y Fe se reapropiaron de las bienaventuranzas del Nuevo Testamento y les otorgan nuevos sentidos (fuente: Instagram de Sororidad y Fe)
Las mujeres evangélicas se nutren también en los espacios de encuentro con otras mujeres, donde la duda y la incomodidad están sobre la mesa, listas para poner a germinar, libres de la mirada y de la palabra sabionda de los varones. Allí desarrollan raíces, tallo y hojas de mujeres que continúan forjándose a sí mismas, como agentes éticas y teológicas.
¿No es lo que, de diferentes maneras, todas precisamos, más allá del sis- tema de creencias que construyamos?
Ahora bien, reformulando el interrogante que Lila Abu-Lughod supo hacer, invito a preguntarnos: ¿necesitan las mujeres evangélicas que el feminismo las salve? De ninguna manera se busca comparar linealmente a las mujeres islámicas con las evangélicas como si fueran situaciones equiparables. De todos modos, sí tiene una intención provocadora: la de zarandear las comodidades de quienes ocupan las posiciones de producción y reproducción de conocimiento, como también pensarnos a nosotras mismas en nuestra condición de mujeres intelectuales, investigadoras, feministas y, por qué no, creyentes. Si algo hemos aprendido por experiencia propia los feminismos latinoamericanos es el poder alzar la propia voz. Por lo que es necesario decir que las mujeres evangélicas no precisan que alguien –ni investigadoras, ni feministas– hable en nombre de ellas. Las feministas conocemos de ser silenciadas y no queremos que otros, sean varones u otras mujeres de otras culturas o saberes, tomen la palabra por nosotras.

Registro de un encuentro de SyF. Sentadas en ronda, en una de sus casas, con los pies descalzos en una actitud de confianza e intimidad mutua (fuente: propia)
Habilitar la palabra a las mujeres evangélicas es reconocerlas como agentes de sus propias vidas. Ellas pueden o no identificarse con los movimientos feministas, pero, sin duda, son agentes sociales que tienen algo que decir, y las no evangélicas tienen algo que escuchar. Las agencias que vienen desarrollando están situadas en el plano de lo corporal –no mostrar, no escuchar, no decir–, resguardando de este modo su espacio de pudor e intimidad, su individualidad y su identidad de mujeres evangélicas. El proceso de conformarse y reconocerse como interlocutoras de los feminismos conlleva un proceso diferente que algunas mujeres evangélicas ya han comenzado a transitar, encontrando los espacios y el contexto para hacerlo a partir de las diferentes formas de institucionalidad que les posibilita lo religioso. Es necesario, entonces, empezar por reconocerlas como interlocutoras válidas, referentes de sus propios procesos emancipatorios, para el enriquecimiento y diversificación de esta ecología de saberes.
Este texto es una versión levemente modificada de las conclusiones del libro «¿Necesitan que el feminismo las salve?: Reflexiones sobre las normas de género y la agencia de las mujeres evangélicas en Córdoba». El libro, fruto de una tesis doctoral, se puede descargar gratuitamente de aquí.
NOTAS
1 La antropóloga Lila Abu-Lughod (2013) se preguntó si las mujeres islámicas necesitan ser salvadas. Esta pregunta confronta de plano los planteos no solo mainstream de las teorías feministas blancas y anglosajonas, sino también los posicionamientos jerarquizados de las creencias, la mirada occidentalizante y las pretensiones de secularización de la sociedad y las luchas sociales.











Deja una respuesta