
Visita de Ravi Shankar a Argentina. Reunión masiva en el Planetario. 9 de septiembre de 2012.
por Rodolfo Puglisi y Catón Carini (Universidad Nacional de La Plata/CONICET)
Los textos compilados en este libro dan cuenta, mediante una mirada etnográfica, de parte de la diversidad de las religiones orientales de raigambre india en nuestro país, explorando los procesos de formación y reinvención de instituciones budistas e hinduistas locales.
La categoría «religión oriental» refiere al conjunto de religiones surgidas en el este de Asia, especialmente en el subcontinente indio, dentro de las cuales se encuentran, entre otras, el hinduismo, el budismo, el jainismo, el sijismo, el bahaísmo, el zoroastrismo, el confucianismo, el taoísmo y el sintoísmo. Dentro de esta amplia denominación encontramos a la familia de las religiones dhármicas, que incluye a las cuatro primeras de las expresiones religiosas mencionadas. Las religiones dhármicas tienen un contexto cultural y origen territorial en común. Se originaron en la India y se caracterizan por una cosmología donde es central no solo la noción de dharma («ley religiosa», «ley universal»), sino también la creencia en la reencarnación y en el karma. Actualmente, tienen una fuerte presencia en el subcontinente indio, el Sudeste Asiático y Asia Oriental.
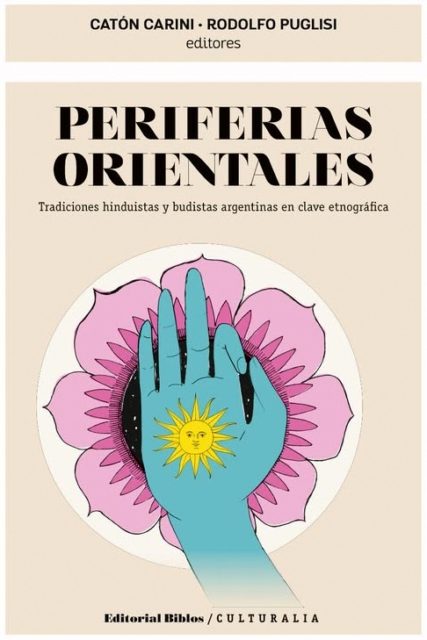 En este sentido, los grupos sociales abordados en este libro pertenecen específicamente a expresiones religiosas dhármicas. Se diferencian por lo tanto de las más conocidas o difundidas en Occidente que son las religiones abrahámicas, es decir, religiones basadas «en el Libro» (como el Corán, el Talmud, la Torá, la Biblia, etcétera). Por supuesto, en la Argentina existen otras religiones orientales, e incluso embrionariamente también otras manifestaciones dhármicas como el sijismo y el jainismo (aún no investigadas sistemáticamente desde las ciencias sociales de la religión locales). No obstante, en la presente obra nos vamos a restringir al budismo y al hinduismo, ya que son las que tienen mayor trayectoria histórica nacional, presencia institucional, cantidad de practicantes y visibilidad pública. En adición, puede decirse que existe ya cierto corpus consolidado de estudio sobre ellas en el campo académico nacional . (…)
En este sentido, los grupos sociales abordados en este libro pertenecen específicamente a expresiones religiosas dhármicas. Se diferencian por lo tanto de las más conocidas o difundidas en Occidente que son las religiones abrahámicas, es decir, religiones basadas «en el Libro» (como el Corán, el Talmud, la Torá, la Biblia, etcétera). Por supuesto, en la Argentina existen otras religiones orientales, e incluso embrionariamente también otras manifestaciones dhármicas como el sijismo y el jainismo (aún no investigadas sistemáticamente desde las ciencias sociales de la religión locales). No obstante, en la presente obra nos vamos a restringir al budismo y al hinduismo, ya que son las que tienen mayor trayectoria histórica nacional, presencia institucional, cantidad de practicantes y visibilidad pública. En adición, puede decirse que existe ya cierto corpus consolidado de estudio sobre ellas en el campo académico nacional . (…)
Los fenómenos globales referentes a la temática estudiada pueden ser comprendidos en el marco de los procesos denominados de «orientalización de Occidente» (Campbell, 1997), los cuales involucran el arribo masivo al campo religioso occidental de saberes y prácticas de origen oriental, especialmente aquellas provenientes del budismo y el hinduismo. Este fenómeno comenzó en la década de 1960 en la Europa capitalista y Estados Unidos de la mano de la contracultura y los movimientos sociales como el hippismo. En Latinoamérica, la eclosión de expresiones institucionalizadas de religiones orientales fue un poco más tardía, teniendo lugar especialmente en los inicios de la década de 1980, de la mano del paulatino retorno de la democracia a la región. Sin embargo, al menos en la Argentina, el interés en las espiritualidades de raigambre oriental se remonta mucho más atrás en el tiempo, a comienzos del siglo xx, debido al interés por los «saberes de Oriente» de ciertos sectores ilustrados de las clases altas locales (Bergel, 2015; Bianchi, 1992; Bubello, 2010; Gasquet, 2015; Saizar, 2018, Quereilhac, 2016) y, posteriormente, a la masificación de este interés entre las clases medias a partir de los mencionados movimientos contraculturales de los años 60.
(…)
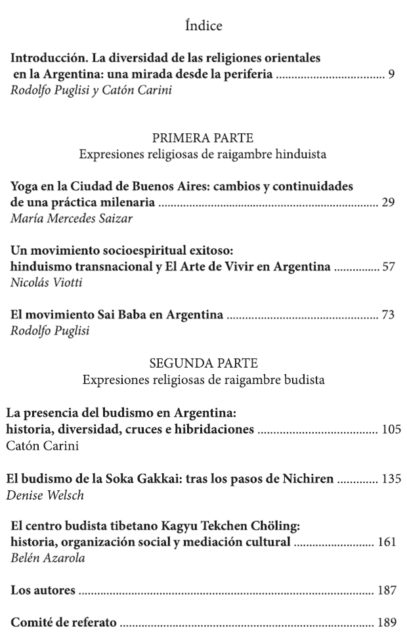 Si bien el hinduismo y el budismo han sido objeto frecuente de interés por parte de disciplinas occidentales fundamentalmente abocadas a la reflexión sobre los fundamentos ontológicos del Ser, como la filosofía o la teología, han sido relativamente inexploradas en el campo de las ciencias sociales de Latinoamérica, donde primaron estudios sobre diferentes expresiones cristianas (catolicismo, protestantismos, etcétera). (…)
Si bien el hinduismo y el budismo han sido objeto frecuente de interés por parte de disciplinas occidentales fundamentalmente abocadas a la reflexión sobre los fundamentos ontológicos del Ser, como la filosofía o la teología, han sido relativamente inexploradas en el campo de las ciencias sociales de Latinoamérica, donde primaron estudios sobre diferentes expresiones cristianas (catolicismo, protestantismos, etcétera). (…)
Los capítulos del libro
El libro se organiza en dos partes. La primera contiene tres capítulos que se centran en expresiones religiosas de raigambre hinduista, mientras que la segunda incluye tres trabajos que se dedican a instituciones budistas. Comienza con el texto de María Mercedes Saizar que aborda las variaciones y continuidades en el modo de incorporación del yoga en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, enfocando el análisis en la comparación de dos centros de práctica de hatha yoga, en cuanto expresión del yoga moderno con mayor reconocimiento y grado de difusión en contextos urbanos occidentales en la actualidad. Sobre la base del análisis de materiales originales provenientes de observación participante y de entrevistas a usuarios y especialistas de dichos centros de práctica, la autora realiza una comparación sustentada, principalmente, en las similitudes y diferencias halladas entre sus anclajes filosóficos, la adherencia a linajes, la dinámica de los encuentros y el tipo de relación entre instructores y alumnos, así como en el modo propuesto para la práctica en términos más amplios. Del análisis se desprende que, más allá de las variantes posibles en los modos de expresión de la disciplina, la amplitud y diversificación de la oferta del hatha yoga acrecienta las posibilidades de adherencia por parte de individuos de diferentes estilos culturales, aportando flexibilidad a un marco filosófico-religioso que, anclando sus raíces en la historia, puede transformarse siguiendo los cambios de las culturas en las que se inserta.
El siguiente capítulo es un trabajo de Nicolás Viotti que se detiene en el movimiento neohinduista El Arte de Vivir (EADV), fundado por el gurú indio Sri Sri Ravi Shankar en la década de 1980, con amplio predicamento en América Latina. El foco de indagación está puesto en el caso argentino, en particular en su impacto en el contexto urbano de Buenos Aires, donde desde la segunda década del milenio se ha involucrado en diversas controversias públicas adquiriendo gran visibilidad. Esta presencia en la esfera pública es retomada por el autor como un ejemplo para preguntarse sobre las condiciones de eficacia de un movimiento neohinduista en la Argentina contemporánea. Para ello, Viotti propone una mirada sobre las formas de ensamblaje entre agentes humanos y fuerzas vitales como el prana, que permitirían una mirada desde abajo y cotidiana para entender la eficacia social. Allí subraya la diversidad interna de las formas de agenciamiento del prana como categoría central, destacando versiones más vinculadas con las tradiciones dhármicas y versiones asociadas con la llamada cultura terapéutica. En suma, el trabajo propone una hipótesis sobre las condiciones de eficacia social sobre la base de la capacidad de EADV de condensar tantos elementos de una matriz cosmológica hinduista y de la gramática de las espiritualidades alternativas actuales.

Festival Vesak (baño del Buda). Barrio Chino, Belgrano. 19 de mayo de 2013.
Culmina la parte dedicada al hinduismo el escrito de Rodolfo Puglisi, que explora el movimiento Sai Baba. El capítulo presenta los aspectos biográficos centrales de Sai Baba (1926-2011), uno de los líderes neo-hinduistas más famosos de la India durante la segunda mitad del siglo xx, para luego describir la expansión global de su movimiento a partir de finales de la década de 1960. Situadas las coordenadas fundamentales de la Organización Sai a nivel mundial, el trabajo aborda el movimiento Sai Baba en la Argentina. En esta dirección explora su historia en el país, que se remonta fundamentalmente a inicios de la década de 1980, y se retrata el proceso de consolidación y expansión que experimentó este movimiento en las dos décadas siguientes. Asimismo, se describen las características organizacionales y sociales de la Organización Sai de la Argentina. Finalmente, se analiza cómo a partir de la muerte de Sai Baba se produjeron fuertes crisis y disputas al interior del movimiento a nivel internacional, así como ciertamente un proceso de desaceleración y estancamiento del crecimiento del movimiento a nivel local no exento de novedosas derivas futuras.
La segunda parte del libro comienza con un capítulo de Catón Carini que ofrece un panorama general de los grupos budistas formados en la Argentina en las últimas décadas. A fin de analizar la profundidad histórica de este fenómeno, el texto comienza examinando la temprana apropiación textual del budismo en el ámbito literario, intelectual y político argentino. Luego, describe la historia y los principales rasgos socioculturales de los grupos budistas formados en el país por iniciativa de inmigrantes chinos, coreanos, japoneses y laosianos. La tercera parte se enfoca en explorar el origen y las características de grupos cuya membresía está compuesta mayoritariamente por conversos argentinos sin antepasados orientales. Tras ese recorrido, Carini indaga los cruces y encuentros entre los grupos budistas argentinos y analiza la apropiación alternativa de sus prácticas en distintos ámbitos que trascienden sus límites institucionales. Las conclusiones ofrecen una reflexión sobre el proceso de descentralización por el que atraviesa el budismo a nivel global y a los retos que esta minoría religiosa debe afrontara nivel local.

Visita de Ravi Shankar a Argentina. Reunión masiva en el Planetario. 9 de septiembre de 2012.
Por su parte, el capítulo de Denise Welsch profundiza sobre varios de los rasgos que caracterizan a la organización budista laica Soka Gakkai Internacional de Argentina (SGIAR). Si bien esta institución lleva más de sesenta años en el país, es aún poco conocida y promueve una práctica basada en el budismo Nichiren, corriente japonesa sobre la que tampoco hay demasiada información disponible en idioma castellano. Los objetivos del capítulo son, en primer lugar, dar a conocer los elementos principales de la vida de Nichiren Daishonin y las prácticas e ideas promovidas por él durante el medioevo japonés. En segundo lugar, el texto propone describir la organización y el funcionamiento de SGIAR en la Argentina, a la vez que dar cuenta de los modos en que las prácticas y doctrinas de Nichiren son reactualizadas en el presente por SGIAR y sus miembros. Basado en un sólido trabajo de campo, ese capítulo contribuye a los estudios sobre el budismo en la Argentina aportando una mirada de largo plazo que permita entender el modo en que pasado y presente se vinculan modelando la actualidad de SGIAR.
El último capítulo de esta obra, escrito por Belén Azarola, trata sobre el centro budista tibetano Kagyu Tekchen Chüling (KTC), fundado por argentinos sin antepasados orientales. El capítulo explora la construcción de la «comunidad de habla o de lenguaje», los sentidos que circulan sobre qué es ser humano, el universo y los medios propuestos para la liberación espiritual. Además, analiza el modo en que la responsable del centro KTC en la Argentina, en cuanto principal transmisora-articuladora, se encuentra con desafíos a la hora de traducir la cosmología budista y los términos tibetanos ante una audiencia con un background cultural muy diferente en el marco de una práctica intelectual que presenta desafíos de inteligibilidad tanto para maestros como practicantes.

Festival Vesak (baño del Buda). Barrio Chino, Belgrano. 19 de mayo de 2013.
Denominadores comunes
Un análisis comparativo de los diferentes capítulos que componen este libro revela, en primer lugar, que las religiones orientales presentes en la Argentina constituyen un subcampo caracterizado por una serie de rasgos compartidos o denominadores comunes. Entre ellos podemos mencionar los siguientes:
a) Una raigambre geográfica, histórica y cultural común, no solo dada por el origen del budismo y el hinduismo en la India, y sus desarrollos posteriores en diversas regiones de Asia, sino también porque las religiones estudiadas en este libro son resultado del encuentro entre Oriente y Occidente en el marco político y cultural de la modernidad. Este encuentro estuvo marcado profundamente por la relación colonial que algunos países de Europa forzaron con los países asiáticos, la cual interpela de manera acusada a las tradiciones espirituales orientales. Como apunta Viotti en su capítulo, la categoría misma de «hinduismo» es un producto de esta relación colonial, al igual que los esfuerzos tempranos, mencionados en el texto de Carini, por presentar al budismo como una religión compatible con la ciencia.

Festival Rathra Yatra. Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna (ISKCON). Barrio Norte y Plaza Francia. 18 de noviembre de 2018.
b) Una estructura institucional relativamente estable, con límites definidos y una trayectoria social coherente. Cada capítulo describe y analiza la organización, el funcionamiento, la administración y la financiación de las comunidades estudiadas. Aunque estas comunidades están arraigadas en una identidad social local, también se identifican como parte de una comunidad global debido a su afiliación a organizaciones religiosas internacionales. En este sentido, los libros y los nuevos medios de comunicación, como internet, desempeñan un papel fundamental en la creación de «comunidades imaginadas» (Anderson, 1983), es decir, comunidades en las que los miembros, pese a no conocerse personalmente ni interactuar directamente entre sí, se sienten conectados y comparten un sentido de pertenencia. Estas comunidades imaginadas se basan en un sentimiento de solidaridad y camaradería que se extiende más allá de las relaciones cara a cara. En efecto, las nuevas tecnologías digitales generan «vecindarios virtuales que ya no están ligados ni limitados aun determinado territorio», posibilitando «construir intercambios, conversaciones, debates y toda una serie de nuevas relaciones entre diversos individuos separados territorialmente, pero que, de todas maneras, se hallan conformando comunidades de imaginación y comunidades de intereses» (Appadurai, 2001: 203).
c) La adscripción a una tradición particular que resulta de una serie de divisiones internas a distintos niveles, tales como la escuela y el linaje, así como a una serie de antepasados que conectan la actualidad con el origen de la tradición en particular. Todo esto conforma una «pertenencia remota» (Wright, 2008), es decir, una concepción sacralizada de los orígenes de cada tradición, basada en una genealogía histórica que lleva consigo un peso simbólico significativo. Podemos decir que en general a lo largo de su extensa historia, la India ha sido prolífica en la emergencia de santos, gurúes, etcétera. En este sentido, un rasgo fundamental relacionado con esto es entonces la presencia de una figura central (maestro, lama o gurú) que desempeña un papel de liderazgo dentro de la comunidad, siguiendo modalidades tradicionales. Esta figura posee los atributos de una autoridad carismática, ya que hereda toda la potencia numinosa de su linaje. A menudo, se le atribuyen características milagrosas, y tanto su nacimiento como su vida están rodeados de relatos que construyen un aura mágica a su alrededor. Esto es particularmente evidente en los líderes de las comunidades estudiadas en este libro como Ravi Shankar, Sai Baba, el dalái lama Tenzin Gyatso o Nichiren.

Festival Rathra Yatra. Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna (ISKCON). Barrio Norte y Plaza Francia. 18 de noviembre de 2018.
d) La gran relevancia que adquieren diferentes prácticas espirituales y técnicas corporales de tipo meditativa o yóguica, las cuales pueden pensarse como «tecnologías del ser» que propician formas alternativas de subjetividad. De esta forma, vemos a lo largo de los capítulos el lugar protagónico que cobran la meditación (zazen) del budismo zen japonés, las performances de posturas corporales o asanas del hatha yoga moderno tal cual se enseña y practica en diversos centros de Buenos Aires, las prácticas respiratorias (Sudarshan Krya) que propone el movimiento El Arte de Vivir, basadas en el control de la respiración (pranayama) y la recitación del daimoku (Namu Myóhó Renge Kyó) realizado por los practicantes del budismo Nichiren. También podemos mencionar la recitación del mantra «Om» y la «meditación en la Luz» en los grupos ligados al movimiento de Sai Baba, así como las prácticas preliminares (ngondro), la meditación mahárnudrá y el yoga tibetano realizado en el centro Kagyu Tek-chen Chóling, las cuales son parte de la gran variedad de prácticas meditativas y disciplinas psicofísicas realizadas en los otros grupos budistas tibetanos presentes en el país. Todas ellas tienen en común el fin soteriológico de las religiones dhármicas: purificar el karma, alcanzar la iluminación y liberarse del sufrimiento. En relación con este punto, otro elemento compartido es la presencia de ritos de paso que consagran los cambios en la identidad individual propiciados por estas tecnologías espirituales y expresan el compromiso religioso con el grupo.
e) Otro denominador común es la conformación de comunidades de lenguaje basadas en el aprendizaje de un sistema de símbolos que transmiten una ontología y una cosmología religiosa en idiomas antiguos recubiertos de un aura de sacralidad, tales como el sánscrito, el tibetano o el japonés. En este caso es central la importancia atribuida al lenguaje como medio de transmisión y enseñanza de conceptos tales como, por ejemplo, la ontología oriental del ser humano y su situación en el universo, la idea de energía (prana, ki, lung), el estado de sufrimiento (samsara, karma) y su liberación (satori, kensho, moksha, rigpa). Como señala en este volumen Azarola, este proceso de formación de una comunidad de lenguaje no está exento de desafíos. Así, en su capítulo nos proporciona una reflexión sobre el rol mediador de la líder de KTC a la hora de traducir la cosmología budista en términos comprensibles para el contexto cultural argentino.

Festival Rathra Yatra. Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna (ISKCON). Plaza Francia. 18 de noviembre de 2018.
f) Un conjunto de prácticas y nociones que traspasan las fronteras de lo religioso. En efecto, muchos de los grupos budistas e hinduistas como El Arte de Vivir, Sai Baba, Soka Gakkai y Vipassana organizan proyectos en ámbitos institucionales no religiosos. De esta forma, se ofrecen charlas, talleres, cursos de meditación y prácticas como el yoga en empresas, hospitales, cárceles y escuelas. Asimismo, las religiones orientales han impactado en el campo de las artes, la literatura y la cultura general de la Argentina.
Por otra parte, como señalan los capítulos de Carini, Viotti y Saizar, muchos elementos de las religiones orientales son incorporados al acervo de prácticas y representaciones de centros de la Nueva Era y a las terapias alternativas. No obstante, consideramos que algunos de los elementos comunes arriba señalados impiden englobar sin más a las religiones orientales abordadas en este libro como parte del movimiento de la Nueva Era. Existen muchos puntos de contacto entre estos, tales como la idea de una transformación de la humanidad basada en cambios espirituales, la existencia de un interior perfecto en el hombre y la valoración de la naturaleza (Carozzi, 2000). De igual modo, muchos practicantes de grupos budistas e hinduistas adscriben a prácticas y terapias características de dicho movimiento, tales como gemoterapia, astrología, reiki, yoga, artes marciales, flores de Bach y homeopatía, por citar algunas. Se trata, ciertamente, de un circuito de personas que se intersecta. Sin embargo, si tenemos en cuenta lo señalado por María Julia Carozzi (2000: 145-150) cuando afirma que unos de los ejes centrales del marco interpretativo del movimiento de la Nueva Era es que valora de manera positiva la supresión de las jerarquías y la autonomía individual, podemos decir que los orientalismos dhármicos explorados en este libro no comparten estas características distintivas. Si analizamos el sistema organizacional de los grupos estudiados en este libro, tanto en lo referente a la estructura y el tipo de autoridad imperante como a los comportamientos y las actitudes de los seguidores más comprometidos con el culto, existen francas diferencias con las formas organizaciones denominadas «Nueva Era».

Visita de Ravi Shankar a Argentina. Reunión masiva en el Planetario. 9 de septiembre de 2012.
Las jerarquías, la autoridad verticalista y el fuerte compromiso con la comunidad de devotos que podemos apreciar en los grupos investigados en esta obra contrastan con la horizontalidad y la falta de vínculos durables entre grupos, características de la estructuración social de la Nueva Era. Otra diferencia es que el marco interpretativo de la Nueva Era rechaza la identificación con grupos e instituciones estables y le atribuye un valor alto a la circulación permanente de sus miembros. En los grupos budistas e hinduistas, si bien existe cierta movilidad religiosa, esta no es considerada un valor en sí mismo. Todo lo contrario, los ritos de paso que marcan la pertenencia a una determinada institución y la permanencia en ella son altamente valorados y recompensados. En este sentido, compartimos la invitación de Alejandro Frigerio (2013: 68) a «no dejarse engañar por la presencia de símbolos o disciplinas que desde el sentido común académico son consideradas Nueva Era —por su carácter novedoso o su origen oriental—, pero que en realidad no comparten las premisas básicas del marco interpretativo de este movimiento». Asimismo, es preciso mencionar que se observa una reticencia generalizada de los practicantes budistas e hinduistas a identificarse explícitamente a sí mismos con el movimiento de la Nueva Era. Esto se debe, al menos en parte, a cierta apreciación nativa que lo concibe como algo ecléctico, superficial y relativamente nuevo. En contraposición, se concibe a las tradiciones religiosas de corte oriental como más «auténticas», debido, entre otras cosas, a que tienen una gran profundidad histórica, milenios ciertamente; implican un compromiso a largo plazo con una institución y un guía espiritual, y requieren la dedicación intensiva a alguna práctica espiritual de carácter iniciático.
Este texto es parte del prólogo al libro «Periferias Orientales: Tradiciones hinduistas y budistas argentinas en clave etnográfica» compilado por Catón Carini y Rodolfo Puglisi y editado por Biblos (2025).
Las fotografías fueron tomadas por Alejandro Frigerio.










Deja una respuesta