 por Rodrigo Toniol (Universidade Federal do Río de Janeiro)
por Rodrigo Toniol (Universidade Federal do Río de Janeiro)
En los últimos dos años, el catolicismo ha crecido en todos los continentes del mundo. No es un error de lectura. A diferencia de lo que se esperaría si solo consideramos Brasil, donde el número de católicos ha disminuido, la Iglesia Católica, a escala global, está teniendo un desempeño notable en el siglo XXI. La novedad es que la Iglesia del nuevo milenio es cada vez más africana y menos europea.
Hace menos de dos semanas, la agencia de noticias oficial del Vaticano publicó el Annuario Pontificio 2025 y el Annuarium Statisticum Ecclesiae 2023, libros elaborados por la Oficina Central de Estadística de la Iglesia. Pasé días analizando los datos. Estos confirman que el eje del catolicismo mundial se está desplazando hacia el llamado Sur Global.
Vayamos a los números.
Entre 2022 y 2023, el catolicismo creció a ritmos diferentes en todo el mundo. África fue el continente con el mayor aumento proporcional: la población católica creció un 3,31% en solo un año, un incremento de casi 9 millones de nuevos fieles. A modo de comparación, en Brasil, el número de evangélicos crece en promedio solo un 1% anual. Es decir, el catolicismo crece más en África que los evangélicos en Brasil. Además, África ya concentra el 20% de los católicos globales, una proporción prácticamente igual a la de Europa.
En Europa, a pesar de la atención académica y política al cierre de iglesias, el número de católicos se mantuvo prácticamente estable, con un leve crecimiento del 0,2%. Países como Italia, Polonia y España todavía tienen más del 90% de su población autodeclarada católica.
En Asia, el crecimiento fue moderado (+0,6%), y el continente concentra actualmente alrededor del 11% de los católicos del planeta. Filipinas (93 millones de fieles) e India (23 millones) ya están entre los diez países con mayor número absoluto de católicos en el mundo.
Por su parte, América sigue siendo el continente con más católicos en números absolutos, reuniendo al 48% de la población católica global, distribuida desde Canadá hasta Argentina. El catolicismo mantuvo un crecimiento anual del 1% en el continente, similar a años anteriores. Brasil sigue siendo el país de América con mayor número absoluto de católicos, representando solo aproximadamente el 13% del total global. En proporción a sus respectivas poblaciones, Argentina, Colombia y Paraguay siguen teniendo más del 90% de habitantes declaradamente católicos.

Al asociar los datos de fieles con el número de sacerdotes, se hace aún más evidente el desplazamiento de la importancia del catolicismo hacia dos regiones del mundo: África y Asia. En estos dos continentes, además del crecimiento de católicos, hubo un aumento significativo en el número de sacerdotes.
Sobre todo en el caso africano, la combinación de tres factores —número absoluto de fieles, ritmo acelerado de crecimiento de católicos y aumento expresivo de sacerdotes— nos permite afirmar que el catolicismo del siglo XXI es, cada vez más, africano.
Los factores que explican el crecimiento del catolicismo en África incluyen la demografía y la evangelización. El continente registra las tasas de natalidad más altas del planeta, con poblaciones jóvenes y en rápida expansión, lo que incrementa el número de católicos bautizados año tras año.
Paralelamente, el siglo XX presenció conversiones masivas al cristianismo en el África subsahariana, especialmente durante y después del período colonial, creando una base sólida para la continua expansión religiosa. Es decir, el catolicismo africano avanza tanto por el crecimiento natural de la población como por la evangelización de nuevas comunidades.
Para leer las dos publicaciones estadísticas de la Iglesia Católica, tuve que encargar los libros directamente desde Roma. Sin embargo, al leerlos, quedó claro que la fuerza demográfica, la vitalidad evangelizadora y el florecimiento de vocaciones en África han convertido al continente en el nuevo corazón palpitante de la Iglesia Católica.
Mientras muchos aún imaginan a la Iglesia con tonos renacentistas, acento italiano y olor a incienso europeo, el catolicismo avanza con ritmo y expresiones africanas. Las consecuencias, en un futuro cercano, podrían ser profundas: una Iglesia menos eurocéntrica, más conectada con las realidades del Sur Global y —no sería exagerado imaginar— liderada por un papa africano.

La Iglesia Católica del papa Francisco cambió para seguir igual
El papado de Francisco es una colección de reformas inconclusas, actualizaciones anticuadas y síntomas del desfasaje del catolicismo del siglo XXI. Mientras enfrenta problemas de salud (Nota del Editor: esta parte del texto fue obviamente redactada antes del fallecimiento de Francisco) y reduce su agenda pública, su legado se vuelve aún más evidente. Para quien analiza su pontificado con buena voluntad, puede decirse que Francisco es un reformador que fue incapaz de reformar su Iglesia. Para los analistas menos generosos, Francisco hizo lo que la Iglesia Católica mejor sabe hacer: cambiar para seguir igual.
Cuando el cardenal Jorge Bergoglio fue anunciado como papa en 2013, adoptando el nombre de Francisco, había razones para esperar transformaciones en la Iglesia. El primer papa latinoamericano era carismático y eligió el nombre Francisco para marcar la simplicidad, en contraste con el papa Benedicto XVI, que había renunciado tras escándalos sexuales que involucraban a figuras importantes del clero. Brasil ocupó un lugar importante en la construcción de las expectativas reformistas.
El primer viaje internacional de Francisco fue a Río de Janeiro, en julio de 2013, para participar de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). El nuevo papa aprovechó la ocasión para destacar su atención a los problemas de injusticia social en el mundo. Visitó las favelas del Complejo de Manguinhos y reafirmó sus preocupaciones con los problemas generados por el capitalismo.
En el regreso de ese viaje, aún en el avión, Francisco dio una respuesta histórica a la periodista brasileña Ilze Scamparini sobre los homosexuales en la Iglesia: “Si una persona es gay, busca a Dios y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla?”, dijo Francisco.

Más de diez años después de esas dos ocasiones, todo aquello parece no haber sido más que un espejismo. Francisco repitió en algunas oportunidades que la homosexualidad es un pecado grave; la Iglesia Católica no adoptó acciones pastorales masivas en busca de justicia social, ni siquiera la comunidad visitada por Francisco en Río de Janeiro siguió siendo mayoritariamente católica.
Los vaticanistas, como se llama a los analistas de la política y el día a día del papado, de la Iglesia y del Vaticano, pueden discrepar de esta evaluación y decir que el papado de Francisco promovió cambios significativos en la Iglesia Católica. Citarán, por ejemplo, que el papa designó más cardenales de países del llamado “Sur Global” que sus antecesores, que se abrió más a los diálogos interreligiosos, que miró los problemas ambientales y que prestó atención, en sus discursos, a migrantes y refugiados.
La cuestión es que esas evaluaciones positivas de los vaticanistas están guiadas por el tiempo de la Iglesia Católica, una institución milenaria cuyos movimientos de cambio, cuando ocurren, son tan lentos como anacrónicos. Aún hoy, para la Iglesia, las mujeres no pueden ser ordenadas sacerdotes, los curas no pueden casarse, los gays deben ser célibes y el matrimonio no puede disolverse.
Es cierto que en el Vaticano también se hace política y, para que esas reformas ocurriesen, sería necesario encontrar apoyo en sectores importantes del clero, algo que Francisco nunca tuvo. Así como la última década estuvo marcada por oleadas de gobiernos autoritarios y ligados al conservadurismo moral en distintas partes del mundo, dentro de la Iglesia Católica los grupos más de derecha también ganaron fuerza.

El papa Francisco incluso ha intentado reducir la influencia de algunos de esos grupos, entrando en enfrentamientos directos. En 2023, redujo los poderes y la autonomía del Opus Dei, una institución católica conservadora con influencia política y económica, obligándola a enviar informes regulares sobre sus actividades. Esta medida fue parte de los esfuerzos del papa para aumentar la transparencia y la supervisión dentro de la Iglesia.
Casi 12 años después del inicio de su papado, Francisco aún necesita enfrentar los innumerables escándalos de pedofilia y abusos sexuales por parte de sacerdotes, además de la falta de transparencia del banco del Vaticano, que sistemáticamente es objeto de denuncias. Además, se enfrenta a una América Latina cada vez menos católica.
Aunque esta sea una sentencia pesimista sobre el papado de Francisco hasta aquí, ciertamente no es un error decir que, 12 años después de su elección, el mayor logro del cardenal Bergoglio es haber sido el primer papa latinoamericano.
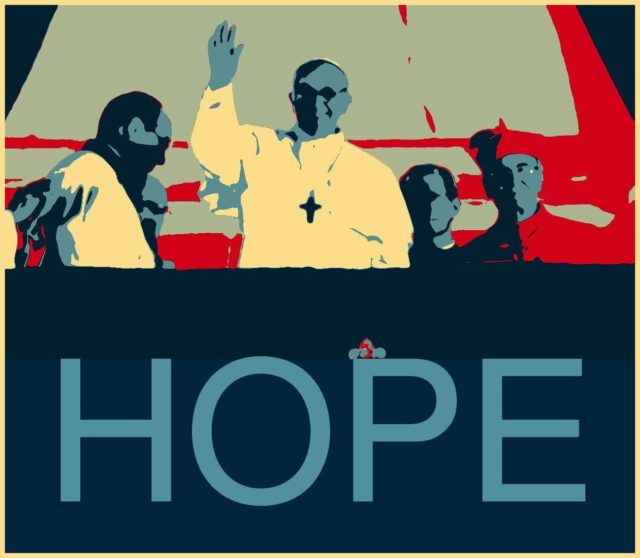
Francisco fue un líder global ante el giro hacia la derecha
Francisco murió después de la Pascua. El papa que anunciaba esperanza incluso frente al sufrimiento partió un día después de celebrar, por última vez, la resurrección. Esa coincidencia tiene un peso. Su muerte no pone fin solo a un pontificado, sino que marca el final de una época en la que el Vaticano tuvo un papa que se atrevió a dirigirse, con claridad, al mundo.
Jorge Mario Bergoglio asumió el trono de Pedro en 2013, cuando la Iglesia Católica atravesaba una de sus mayores crisis morales e institucionales. Su elección, la primera procedente del llamado Sur Global, fue un gesto de apertura. Su estilo austero, los gestos junto a los pobres, su atención a las periferias, todo indicaba que algo cambiaría.
Las reformas internas, sin embargo, tropezaron con resistencias antiguas. Francisco no logró alterar pilares conservadores de la Iglesia: el celibato clerical, la prohibición de ordenar mujeres, el silencio institucional sobre los homosexuales. E incluso los esfuerzos más simbólicos —como la tentativa de limitar el poder del Opus Dei— se toparon con alianzas políticas y resistencias curiales.
Pero fue hacia fuera de la Iglesia donde más habló su papado. Francisco entendió, como pocos de sus antecesores, que los dilemas contemporáneos exigen posicionamientos éticos claros. Denunció la desigualdad social como violencia, alertó sobre los riesgos del colapso ambiental, acogió refugiados y migrantes cuando los gobiernos los rechazaban, expuso los vicios del mercado financiero y señaló la insensibilidad del mundo ante el dolor de los pobres. No fue neutral ni cauteloso. Fue una voz clara contra el autoritarismo, la xenofobia y el negacionismo.
Su insistencia en recordar que los migrantes no son números, sino rostros, historias y vidas, incomodaba a los mismos que hoy defienden muros, deportaciones y nacionalismos religiosos. En lugar del miedo, predicaba la hospitalidad. En vez de proteger fronteras, buscaba proteger vidas.

En las últimas semanas, incluso con la salud frágil, Francisco seguía pronunciándose. Recibió a J.D. Vance, el vicepresidente católico de Donald Trump, un día antes de morir. La imagen de un papa exhausto al lado del símbolo más reciente de la nueva derecha estadounidense puede sugerir un traspaso de bastón. Pero sería un error de lectura.
Francisco no representaba el pasado, sino un proyecto ético en disputa. El contraste entre ambos no podría ser mayor: de un lado, el papa que acogió inmigrantes en la Plaza de San Pedro y lavó los pies de refugiados musulmanes; del otro, la voz de una política cristiana nacionalista que busca endurecer fronteras y valores. Su presencia, hasta el final, fue un contrapeso a la brutalidad que crece en tantas partes del mundo.
En tiempos de guerras naturalizadas, democracias deshidratadas y políticas de exclusión legitimadas por el voto, Francisco mantuvo firme la crítica a la indiferencia. Enfrentó gobiernos, incomodó empresarios, confrontó líderes religiosos, recordando siempre que el sufrimiento humano no puede ser ignorado en nombre del orden, del lucro o de la tradición.
Su legado dentro de la Iglesia será ambiguo, como lo son todos los legados en instituciones milenarias. Pero fuera de ella, Francisco seguirá siendo una referencia. Un líder que, sin abandonar el lenguaje de la fe, supo hablar a la política, a la economía, a la ciencia y a la cultura. Su figura pública rehabilitó la idea de compasión como horizonte político.
Al morir después de la Pascua, Francisco dejó vivo un mensaje de coherencia. La fe que predicaba no era un escudo, sino un llamado a la responsabilidad. Su papado fue menos sobre dogmas y más sobre enfrentar los dolores del tiempo presente.

Imagen: Religión en Libertad
La edad es un factor de peso en el cónclave y reduce las opciones para suceder a Francisco
El próximo cónclave ya ha comenzado, y la disputa por el futuro de la Iglesia Católica será decidida sobre un tablero montado pieza por pieza por Francisco. Más que el origen geográfico o las alianzas políticas, será la edad de los cardenales y el perfil institucional del colegio los que moldearán la elección del nuevo papa.
Tres factores organizan la disputa: la composición joven del Colegio Cardenalicio, la edad ideal buscada para el futuro papa y los filtros institucionales que limitan el campo de candidatos.
Cerca del 80 % de los cardenales electores fueron nombrados por Francisco. Más que el origen o la línea teológica, lo que define a esta mayoría es la edad: son, en gran parte, cardenales jóvenes. Francisco formó un colegio que podrá atravesar dos cónclaves, dependiendo de la edad del próximo elegido. La división generacional, más que la política, será la línea maestra de la disputa.
La edad del futuro papa será una variable estratégica. Los cardenales difícilmente elegirán a alguien muy joven, como Juan Pablo II, que asumió a los 58 años y permaneció más de 25. Tampoco buscarán a alguien muy anciano. La franja considerada ideal se concentra entre los nacidos entre 1951 y 1960: una elección capaz de garantizar estabilidad, pero sin monopolizar el cargo durante décadas.
El perfil institucional también se define a partir de exclusiones. Difícilmente será elegido otro jesuita o un latinoamericano. Aunque existen nombres africanos fuertes, internamente prevalece la evaluación de que la Iglesia aún no dispone de estructuras consolidadas para sostener un papado africano. La diplomacia y la gestión institucional siguen pesando más que la representatividad geográfica. Si hay un papa africano, será por su perfil de liderazgo, no por su origen.
Considerando estos filtros, la lista de nombres viables se reduce. Las apuestas más sólidas recaen sobre tres cardenales: Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano; Matteo Zuppi, arzobispo de Bolonia; y Robert McElroy, arzobispo de Washington.

Entre los nombres emergentes, se destaca Fridolin Ambongo Besungu, cardenal de Kinshasa, en la República Democrática del Congo. Con una fuerte actuación en la defensa de los derechos humanos y liderazgo en el episcopado africano, Ambongo combina fidelidad al espíritu reformista de Francisco con capacidad de articulación política. Su influencia en el continente y su habilidad diplomática lo colocan como un nombre viable, independientemente del origen geográfico.
También hay figuras que encarnan el espíritu de Francisco, como Jean-Marc Aveline, cardenal de Marsella. Con fuerte actuación en el diálogo interreligioso y en las migraciones, Aveline es visto como una opción respetable entre los cardenales reformistas, aunque hoy esté fuera del grupo principal de favoritos.
Entre quienes pierden fuerza están Péter Erdő y Luis Antonio Tagle. Erdő, asociado a sectores conservadores, representaría una inclinación clara en esa dirección. Pero el colegio actual, más dividido y políticamente complejo, difícilmente convergerá hacia un nombre tan marcado. Por su parte, Tagle, uno de los nombres de mayor peso del ala progresista, perdió protagonismo desde que dejó Asia para actuar en la Curia Romana —el órgano de gobierno central de la Iglesia, responsable de la administración del Vaticano. Internamente, se comenta que en la Curia no logró ejercer el mismo liderazgo y visibilidad que tenía como arzobispo de Manila.
A pesar de la existencia de favoritos, la dinámica de un cónclave está marcada por acuerdos, vetos y realineamientos de último momento. La lista de papabili incluye entre 30 y 35 nombres en un colegio de unos 130 cardenales electores —número que refleja los filtros actuales: candidatos que no sean jesuitas, ni latinoamericanos, y que estén en la franja etaria considerada ideal para garantizar estabilidad sin prolongar demasiado el pontificado.
El próximo cónclave no decidirá solo quién será el papa, sino cuál será el futuro posible del catolicismo global. Francisco habrá salido de escena, pero continuará moldeando el destino de la Iglesia: forjó una mayoría joven, capaz de atravesar sucesiones y prolongar su proyecto. Incluso ausente, seguirá eligiendo papas.

El aplazamiento del cónclave es una estrategia para construir consenso
El anuncio hecho el lunes 28 de abril de que el cónclave comenzará recién el 7 de mayo causó sorpresa. La expectativa era que comenzara ya el día 5. No se trata de un intervalo protocolar. La decisión conlleva un cálculo: ganar tiempo para tejer acuerdos, escuchar a los indecisos, evitar bloqueos.
Esta es la primera gran evidencia de que el Colegio de Cardenales busca, desde ya, construir un mínimo denominador común. Ante un escenario de fragmentación, postergar es, paradójicamente, acelerar la posibilidad de consenso.
Entre bambalinas, el aplazamiento revela una apuesta clara: evitar un cónclave prolongado y de desenlace incierto. No pesa solo el recuerdo de la rapidez de los últimos dos cónclaves, concluidos en menos de 48 horas. También existe el temor de que una división explícita entre los cardenales exponga fragilidades institucionales y comprometa el ya difícil equilibrio entre la continuidad pastoral y la necesidad de reconciliación interna.
Este será el mayor y más diverso cónclave de la historia reciente. En 1978, cuando fue elegido Juan Pablo II, participaron 111 cardenales de 48 países. Hoy son 133 de 71 naciones. El salto no es solo numérico. Refleja la reconfiguración del catolicismo global promovida por Francisco, quien amplió el Colegio Cardenalicio para incluir voces provenientes de las periferias y de contextos hasta entonces poco representados. El efecto es directo: más diversidad, más complejidad en las alianzas y mayor imprevisibilidad en el voto.

Es en este escenario donde emerge un dato inédito: la barrera lingüística. Por primera vez en la historia moderna, la mayoría de los electores no domina el italiano, hasta entonces lengua tácita de los debates y de las articulaciones tras bambalinas. La ausencia de un idioma común reorganiza el juego. En lugar de las tradicionales articulaciones curiales, ganan espacio los bloques formados por afinidades regionales, culturales y teológicas. Un cónclave multilingüe es también un cónclave más disperso. Y, por eso mismo, más imprevisible.
Ese cambio lingüístico es indicio de una transformación mayor. El centro de gravedad del catolicismo se ha desplazado. Hoy, la mitad de los cardenales votantes proviene de fuera de Europa. El efecto es doble: si por un lado la pluralidad cultural amplía las posibilidades de elección, por otro hace más difícil la construcción de consensos. La Iglesia, como cuerpo global, busca un nuevo eje de unidad.
Las exequias del papa Francisco, presididas por el cardenal Giovanni Battista Re, fueron también un escenario de señales. El tono de la homilía fue pastoral, casi programático. Re insistió en la figura del “pastor que apacienta a las ovejas” y en la urgencia de construir puentes, no muros. No se trató solo de homenajear al pontífice fallecido, sino de ofrecer una brújula para el futuro inmediato. En un momento en que las polarizaciones internas amenazan con paralizar al cuerpo eclesial, la metáfora del puente es más que una evocación poética: es un criterio electoral.
El desafío, sin embargo, no es solo simbólico. El legado de Francisco es ambivalente. Su pontificado reconfiguró el horizonte pastoral de la Iglesia, abriendo espacio para los marginados, priorizando la misericordia sobre la doctrina y tensando estructuras rígidas. Pero la reacción fue contundente. Las divisiones internas se profundizaron, y los opositores de Francisco hoy actúan con más cohesión y visibilidad que al inicio de su gobierno.
Es en ese contexto que será elegido el nuevo papa. Le corresponderá enfrentar la delicada tarea de recomponer el cuerpo eclesial sin deshacer la agenda de apertura que marcó la última década. Más que una disputa entre alas, lo que se perfila es un intento de composición. El tiempo ganado hasta el inicio del cónclave quizás sea el único recurso para evitar que la elección refleje, de forma irreconciliable, las fracturas que el nuevo pontífice deberá administrar.
Este texto, cedido por el autor para el blog, compila varias de las notas escritas originalmente en portugués para el diario brasilero Folha de Sao Paulo.











Deja una respuesta