 por Paul Stoller (West Chester University)
por Paul Stoller (West Chester University)
En abril de 2006 recibí un sobre de Mireille Saureil Gibbal, la viuda de mi querido amigo Jean-Marie Gibbal, quien en 1993 murió de cáncer cerebral; tenía 54 años de edad. Jean-Marie era un antropólogo extraordinaire. Además de haber escrito tres etnografías de carácter lírico sobre prácticas religiosas en África Occidental, publicó seis volúmenes de poesía. En su tiempo libre, realizaba críticas de arte africano y moderno.
Dentro del sobre Mireille había incluido una copia de un artículo de Le Monde acerca del músico maliense, Ali Farka Touré, un hombre que Jean-Marie había conocido mucho antes de que el primero se volviera famoso. En el artículo, Ali Farka Touré recriminaba a Occidente que no sólo no había prestado suficiente atención a los problemas sociales y eco nómicos de África, sino que, según él, había mostrado desprecio por la sacralidad de la cultura africana. Para ejemplificar este desprecio cultural, discutía el trabajo de Jean-Marie Gibbal. Ali Farka Touré consideraba que, en su libro Genii of the River Niger, Jean- Marie había sacado a la luz información que nunca debió ser publicada. En respuesta a esta transgresión, Ali Farka Touré sugería que los espíritus de los ríos habían tomado venganza mandando a Gibbal un sortilegio mortal (llamado korte en el idioma songhay) desde Mali hasta Francia (Ploughastel, 2006).
En el mundo de los songhay, que abarca la mayoría del noreste de Mali, el oeste de Níger y el norte de Benin, existe una gran variedad de los korte, algunos de los cuales pueden ser letales; otros pueden ser administrados a distancia. En el artículo de Le Monde, Ali Farka Touré describe con precisión las circunstancias del atroz declive de Jean-Marie Gibbal hasta su muerte. Para Ali Farka Touré, el korte sin duda se había manifestado en Jean-Marie como un tumor cerebral inoperable, el cual, por supuesto, precipitó su fallecimiento prematuro.
Mireille Gibbal incluía una nota al artículo: “¿es esto posible?”.
No hay, por supuesto, una simple respuesta a esta pregunta. Antes de responderle a Mireille releí el libro de Jean-Marie, Genii of the River Niger, buscando lugares en el texto lírico donde mi amigo hubiera podido haber revelado un secreto. No encontré ninguna evidencia de estas supuestas transgresiones, lo que él hizo fue describir la versión maliense de ceremonias de posesión espiritual songhay y ofrecer historias fabulosas acerca de personas que desaparecen –algunas veces bajo las aguas del río Níger, algunas otras en montañas sagradas– por periodos prolongados de tiempo. A su retorno de estos viajes, dichas personas vuelven transformadas. Tal es el caso de Ali Farka Touré, quien, siendo joven, desapareció durante dos años en Hombori, la región montañosa sagrada en el noreste de Mali. Cuando regresó a su aldea, Niafounke, una isla en la parte alta del río Níger, se había convertido en un virtuoso del djerkele, el violín monocorde, objeto sagrado de los espíritus de los ríos.
Tales historias son lugar común en la literatura antropológica sobre posesión espiritual del oeste africano. Basado en mi investigación etnográfica sobre posesión espiritual en Níger, he publicado relatos sobre sorkos, practicantes de hechicería y conjuradores de los espíritus. Estos hombres son “del río”, lo cual significa, según la gente songhay, que pueden entrar en el agua sin mojarse. Una vez que un sorko es “del río” puede viajar a una aldea sagrada que se encuentra en las profundidades del río. Esta aldea es del dominio de las Harakoy Dikko, las diosas del río Níger. Los sorkos iniciados pueden vivir en esta aldea mítica cortos o largos periodos durante los cuales Harakoy los introduce en el conocimiento de plantas poderosas y los exhorta a que beban sangre sacrificial (Stoller, 1989; Stoller y Olkes, 1987).
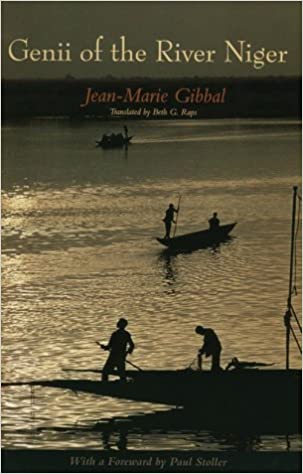 Quizá, el enojo en los comentarios de Ali Farka Touré sea resultado de la descripción que Jean-Marie hace de él. En Genni, Jean-Marie escribió acerca de cómo el gran músico recibió su “don”. Él menciona que Ali Farka Touré: vivió una vez como parte del séquito de Kounandi Samba, su abuela, quien según él era una gran sacerdotisa de los Ghimbala [séquito de espíritus de posesión malienses]. Él pasó mucho tiempo con esta mujer. Ella le cobró cariño y comenzó a transmitirle su conocimiento. A su muerte, Farka, indeciso, consideró involucrarse más a fondo con los Ghimbala, pero su propia madre finalmente lo disuadió de hacerlo. Su inspiración fue un regalo de Dios –y de los genii, que lo ayudaron cuando, mientras estaba buscando algo qué añadir a su música, se encontró usando el djerkele, el instrumento monocorde que particularmente los invoca. Después, recompuso las canciones que había inventado en su guitarra [Gibbal, 1994: 68].
Quizá, el enojo en los comentarios de Ali Farka Touré sea resultado de la descripción que Jean-Marie hace de él. En Genni, Jean-Marie escribió acerca de cómo el gran músico recibió su “don”. Él menciona que Ali Farka Touré: vivió una vez como parte del séquito de Kounandi Samba, su abuela, quien según él era una gran sacerdotisa de los Ghimbala [séquito de espíritus de posesión malienses]. Él pasó mucho tiempo con esta mujer. Ella le cobró cariño y comenzó a transmitirle su conocimiento. A su muerte, Farka, indeciso, consideró involucrarse más a fondo con los Ghimbala, pero su propia madre finalmente lo disuadió de hacerlo. Su inspiración fue un regalo de Dios –y de los genii, que lo ayudaron cuando, mientras estaba buscando algo qué añadir a su música, se encontró usando el djerkele, el instrumento monocorde que particularmente los invoca. Después, recompuso las canciones que había inventado en su guitarra [Gibbal, 1994: 68].
No es un secreto que Ali Farka Touré era un gaw, un especialista religioso que a su vez es un curador, un médium espiritual y, como el sorko mencionado, una persona que canta canciones de alabanza a los espíritus. Tampoco es secreto que el gran músico recibió su inspiración musical de los espíritus. Tal se lo dijo a JeanMarie en 1984. “Gracias a ellos”, refiriéndose a los espíritus de los ríos y sus sacerdotes, “tengo un pozo que nunca se seca” (Gibbal, 1994: 69).
***
¿Qué se puede decir de las afirmaciones de Ali Farka Touré? Hay dos formas de concebir la trágica muerte de mi amigo. La podemos juzgar dentro del universo conceptual de las ciencias sociales, donde la deducción lógica y el análisis empírico son la base para la búsqueda de la verdad. En tal universo conceptual es la cohesión clara y lógica de los argumentos lo que determina la verdad. Tal aproximación nos lleva a una serie de conclusiones sobre el deceso de Jean-Marie. Podemos también intentar pensarla desde el punto de vista del universo de la hechicería (songhay), donde los elementos existentes, los cuales no se adhieren necesariamente a las reglas de la lógica aristotélica, llevan la verdad en el ser. Este acercamiento nos conduce a una conclusión por completo diferente respecto de la muerte de Jean-Marie.
Desde el punto de vista de las ciencias sociales, el cual da consuelo a la mayoría de los intelectuales, las revelaciones que Jean-Marie publicó avivan la imaginación, pero ninguna de ellas parece ser terriblemente transgresora (Stoller, 1997 y 2013b). Cuando recibí el sobre de Mireille, el choque emocional de las afirmaciones de Ali Farka Touré me orillaron a considerarlas desde el universo lógico y seguro de las ciencias sociales, lo que a su vez me llevó a concluir de manera precipitada, quizá para mi propia conveniencia existencial, que las aseveraciones de Ali Farka Touré eran falsas. Porque ¿cómo un korte, mandado a una distancia de más de 3 000 millas, precipitó un tumor cerebral mortal? Quizá los reclamos de Ali Farka Touré, como ya se ha sugerido, fueron resultado de la reacción del músico ante los hechos publicados por Jean-Marie sobre su inspiración musical. Quizá sintió que Jean-Marie nunca debió haber relatado los detalles específicos de su iniciación.
Estos pensamientos de tipo lógico, dieron forma a mi respuesta a Mireille. Cuando le escribí de vuelta le dije que, aunque yo había presenciado muchas cosas inexplicables durante mi tiempo en Níger, no creía en la posibilidad de magia mortal a distancia. Esta respuesta puso fin al asunto –al menos para Mireille Gibbal.
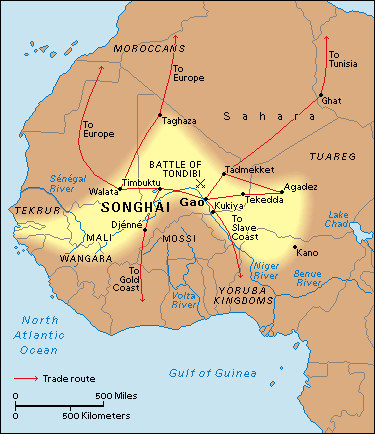 Aun así, las circunstancias de la muerte de Jean- Marie me seguían inquietando. Habiendo vivido muchos años en el universo de hechicería songhay, en el cual aplica un tipo de “lógica” diferente, todavía me preguntaba acerca de las capacidades a distancia de los hechiceros del río Níger. Desde esta perspectiva, las declaraciones de Ali Farka Touré parecen una posibilidad. Cuando conversaba con Adamu Jenitongo nunca me cansaba de oír historias acerca de sohancis poderosos, hechiceros songhay que trazan su descendencia del gran emperador africano occidental Sonni Ali Ber. En medio de la noche estos sohancis, me explicaba mi maestro, podían “volar” miles de millas para entregar un toque de curación o un golpe mortal y después regresar a casa con evidencia tangible de sus viajes a distancia (Stoller, 2004, 2008 y 2016).
Aun así, las circunstancias de la muerte de Jean- Marie me seguían inquietando. Habiendo vivido muchos años en el universo de hechicería songhay, en el cual aplica un tipo de “lógica” diferente, todavía me preguntaba acerca de las capacidades a distancia de los hechiceros del río Níger. Desde esta perspectiva, las declaraciones de Ali Farka Touré parecen una posibilidad. Cuando conversaba con Adamu Jenitongo nunca me cansaba de oír historias acerca de sohancis poderosos, hechiceros songhay que trazan su descendencia del gran emperador africano occidental Sonni Ali Ber. En medio de la noche estos sohancis, me explicaba mi maestro, podían “volar” miles de millas para entregar un toque de curación o un golpe mortal y después regresar a casa con evidencia tangible de sus viajes a distancia (Stoller, 2004, 2008 y 2016).
En el universo de la hechicería songhay, además, hay una orientación distinta frente al desafío de una enfermedad grave. La enfermedad, por ejemplo, no es algo que pueda ser conquistado por medio de una guerra contra ella. Como a mi maestro Adamu Jenitongo le gustaba decirme: “la enfermedad es un gran maestro”, lo cual significaba que la prueba verdadera de los hechiceros no es qué tan bien mezclan sus pociones o recitan conjuros, sino qué tan bien responden ante la enfermedad.
Durante mi periodo de 17 años de aprendizaje con Adamu Jenitongo sufrí una misteriosa parálisis parcial inducida y descubrí un pequeño huevo en mi banquillo, una señal de muerte inminente por korte. Siguiendo el ejemplo de Adamu Jenitongo, respondí a estos eventos de una forma apropiada según las circunstancias. Reaccioné no como un académico, sino como un practicante de hechicería, recité los textos correctos y realicé las debidas ofrendas para el grupo de espíritus adecuado. Teniendo en cuenta la respuesta y sobrevivencia a esta dura experiencia de enfermedad, Adamu Jenitongo quería que continuara con lo que él llamaba el sendero del poder. Me resistí. Habiendo cruzado el portal de lo verdaderamente real del mundo de la hechicería, el cual en su momento consideré un universo amoral donde el menor error podría traer consecuencias letales –le pedí que me enseñara mejor sobre yerbas medicinales– algo menos peligroso. Él accedió y me condujo por el camino de las plantas, dejando el sendero del poder a sus hijos biológicos que recientemente se habían interesado en el conocimiento y prácticas de su padre (Stoller, 1997, 2004 y 2008).
Después de la muerte de Adamu Jenitongo en 1988, regresé a Níger y encontré otros maestros que accedieron a profundizar mi conocimiento de las plantas. En uno de mis viajes en el invierno de 1990, descubrí que mi estudio de las plantas no podría librarme de los peligros encontrados en el sendero del poder. En ese viaje sufrí lo que mis colegas nigerinos, tanto intelectuales como practicantes de hechicería, llamaron una herida de flecha mágica (sambeli). Este ataque produjo síntomas de malaria –fiebre alta, dolores de cabeza intensos, sueños alucinatorios y debilidad en las extremidades–. Lo que distinguía mis dolencias de una malaria ordinaria, sin embargo, era un dolor punzante, evidencia de la flecha mágica, que sentía en mi pierna en la mitad de la noche. Cómo sugería uno de mis maestros nuevos: “Tienes ‘malaria’ que no es malaria. Tienes una ‘enfermedad’ que no es una enfermedad”. Entonces, dándome hierbas para hacer una infusión y resina para quemar, dijo: “tu Baba (maestro) ya no puede protegerte de tus rivales. Vuelve a casa, toma estos remedios y tu fuerza lentamente regresará. No vuelvas aquí hasta que la impureza se haya ido”.
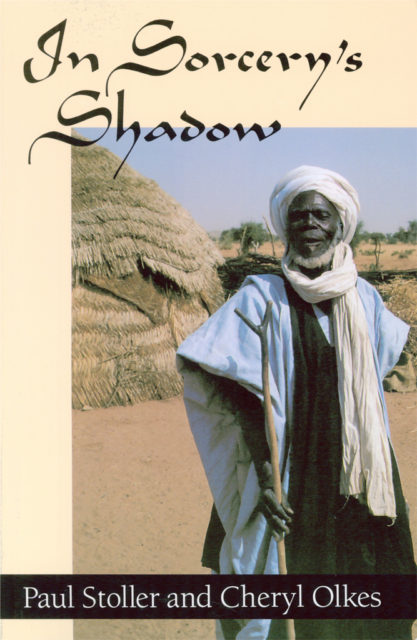 Tomé al pie de la letra su consejo y dejé Níger de inmediato. A salvo en mi casa en Washington D. C., preparé la infusión de yerbas y quemé la resina. Demasiado débil físicamente y sacudido psicológicamente para atreverme a salir, permanecí más o menos atrincherado por casi dos meses. Casi al final de este periodo, pude visitar a un especialista en medicina tropical, quien pensó que había sufrido de alguna forma de malaria resistente a los antibióticos. Para estar seguros, prescribió lo que al final fue un análisis de sangre que resultó inconcluso:
Tomé al pie de la letra su consejo y dejé Níger de inmediato. A salvo en mi casa en Washington D. C., preparé la infusión de yerbas y quemé la resina. Demasiado débil físicamente y sacudido psicológicamente para atreverme a salir, permanecí más o menos atrincherado por casi dos meses. Casi al final de este periodo, pude visitar a un especialista en medicina tropical, quien pensó que había sufrido de alguna forma de malaria resistente a los antibióticos. Para estar seguros, prescribió lo que al final fue un análisis de sangre que resultó inconcluso:
Me llamó con los resultados a la mano:
—No hay evidencia de malaria –dijo.
—¿Qué es entonces? –pregunté.
—Fue probablemente malaria, pero pudo haber sido algo más –replicó.
Desde la perspectiva de la hechicería songhay, pensé que la “enfermedad” debilitadora, que no era una enfermedad, podría estar conectada con la enemistad entre el primogénito de Adamu Jenitongo y yo.
Igual que Ali Farka Touré, él creía que sólo un familiar consanguíneo debería poseer el tipo de conocimiento poderoso que su padre me estaba impartiendo. Dado su temperamento, temí que podría ser alguien vengativo. Su padre, presumo, le había enseñado cómo lanzar una flecha mágica. ¿Quizá había lanzado una dirigida a mí? El poder de esta creencia irracional, arraigada en lo más profundo de mí, me mantuvo 18 años alejado de Níger. En pocas palabras, tenía demasiado miedo para volver. Si me mantenía en los Estados Unidos, razoné, estaría lo suficientemente lejos del alcance de una flecha mágica (Stoller, 1997 y 2008).
Durante los años de mi aprendizaje, sabía que la vida era difícil en el mundo de la hechicería, que las implicaciones en éste crean hondas vulnerabilidades. En él, los neófitos entran en un universo paralelo de relaciones sociales en el cual requerían protección de venganzas potenciales de sus rivales. Para tal fin, mis maestros me proveyeron con amuletos y anillos de poder que habían sido bañados en sangre sacrificial derramada en honor de los espíritus. Yo portaba estos objetos. Muy consciente de la “dureza” de la hechicería, Adamu Jenitongo, insistió en que de manera periódi- ca comiera kusu, la pasta mágica consistente de mijo mezclado con corteza de árbol pulverizada, raíces, hojas y parras, elementos que dan poder al hechicero para realizar ritos de korte, pero también para resistir los efectos de ataques por korte.
“Si comes hechicería”, como a Adamu Jenitongo le gustaba decir, “ella te comerá”.
Pasé largos periodos aprendiendo sobre la hechicería songhay y la posesión espiritual. Durante ese tiempo, mi maestro se aseguró de que tuviera la protección necesaria y suficiente. Aun así, temí que precisara algo más que objetos de poder y kusu para no verme afectado por el korte. Por consiguiente, mantuve mi distancia con respecto a Níger (10 000 millas). De esta manera estaría en condiciones de sanar y nunca más experimentar los horrores de un ataque de hechicería.
O eso creía.
En 2001, un chequeo físico de rutina me arrojó de lleno en “la aldea de los enfermos”, un lugar donde la gente sufre de trastornos crónicos –condiciones que no tienen cura– (Stoller, 2004 y 2013a). Durante la revisión mi doctor descubrió un tumor del tamaño de una toronja en mi abdomen –que resultó ser un linfoma no Hodgkin (lnh), un tipo de cáncer de sangre, que en su mayoría son enfermedades “manejables”, pero sin cura. Si el lnh está en tu cuerpo puede ser que con el tratamiento indicado y la evaluación médica haya posibles remisiones prolongadas.
 Recibí el diagnóstico a la edad de 54 años. Confrontado con una cita inesperada y prematura con la muerte, de inmediato me cuestioné si compartiría la misma suerte que Jean-Marie. Rápidamente traté de evitar los horrores psicológicos de la siguiente pregunta sin respuesta: “Por qué yo”. Como la mayoría de los pacientes con cáncer, me enfoqué más en el tratamiento que en la etiología, me sometí a un régimen de quimioterapia, pero también opté por un tratamiento experimental en inmunoterapia, durante el cual la medicina rituximab activaría una respuesta inmunológica que se dedicaría a destruir las células con linfoma. Todo lo anterior me causó pérdida de peso y de cabello. Desarrollé una neuropatía en mis extremidades. El residuo tóxico de la quimioterapia hizo que mis piernas se sintieran como leños empapados en agua. La fatiga invadió todo mi cuerpo. Me dolían los huesos. Después de medicarme nueve meses y de bastantes tomografías, la información indicaba que el tratamiento me había llevado a la remisión –un espacio indeterminado lleno de incertidumbre y estrés–. En remisión, el paciente vive en el espacio nebuloso que yace entre la salud y la enfermedad.
Recibí el diagnóstico a la edad de 54 años. Confrontado con una cita inesperada y prematura con la muerte, de inmediato me cuestioné si compartiría la misma suerte que Jean-Marie. Rápidamente traté de evitar los horrores psicológicos de la siguiente pregunta sin respuesta: “Por qué yo”. Como la mayoría de los pacientes con cáncer, me enfoqué más en el tratamiento que en la etiología, me sometí a un régimen de quimioterapia, pero también opté por un tratamiento experimental en inmunoterapia, durante el cual la medicina rituximab activaría una respuesta inmunológica que se dedicaría a destruir las células con linfoma. Todo lo anterior me causó pérdida de peso y de cabello. Desarrollé una neuropatía en mis extremidades. El residuo tóxico de la quimioterapia hizo que mis piernas se sintieran como leños empapados en agua. La fatiga invadió todo mi cuerpo. Me dolían los huesos. Después de medicarme nueve meses y de bastantes tomografías, la información indicaba que el tratamiento me había llevado a la remisión –un espacio indeterminado lleno de incertidumbre y estrés–. En remisión, el paciente vive en el espacio nebuloso que yace entre la salud y la enfermedad.
A pesar de la falta de certezas, entré en remisión con mucha gratitud, con una orientación más humilde frente al mundo y una botella de champaña. Remisión, sin embargo, no significó el final del tratamiento o de otra intervención médica. Por muchos años me sometí a tomografías axiales computarizadas cada seis meses. También continué la terapia de mantenimiento –una semana de rituximab cada seis meses por dos años– para extender teoréticamente la remisión. Con el tiempo, el tumor abdominal desapareció por completo y mi oncólogo redujo la periodicidad de las tomografías a una vez al año. Después remplazó las tomografías por chequeos anuales de rayos X. Mi vida regresó a una rutina relativamente normal, teniendo en cuenta que esa vida se encuentra entre la salud y la enfermedad.
He estado en remisión por 12 años ya. Haber pasado por el diagnóstico, el tratamiento y la remisión ha calibrado mis prioridades académicas y personales. La experiencia me reveló verdades cuyas semillas Adamu Jenitongo plantó hace más de 30 años. Des- cubrí el significado de su mantra “La enfermedad es un gran maestro”.
Gracias a mi confrontación con una grave enfermedad me di cuenta de que mucha de la sabiduría es aprendida a través del cuerpo. Como pago del poder recibido, los hechiceros songhay deben soportar mucho dolor y sufrimiento. Al haber pasado a través del vórtice de la enfermedad, comprendí en definitiva que a la postre los hechiceros songhay aprendieron a sentirse cómodos en su propia piel y en paz con el mundo. Al final de un camino difícil, lograron cierta forma de bienestar.
Aunque no puedo decir que estoy en paz con el mundo o absolutamente a gusto en mi propia piel, la tangible incertidumbre de mi vida me llevó a pensar más acerca del futuro y menos sobre el pasado. Si tu tiempo está “marcado” eres más susceptible de preguntarte respecto de lo que la gente piense de ti en 10, 20 o 30 años. En mi caso, pensé sobre el impacto –si es que lo hay– de mi trabajo. ¿En qué se convertiría en el futuro cercano y distante? ¿Sería mi trabajo leído, visto, discutido, después de que haya completado mi viaje en este mundo y me haya enrolado en las filas de los ancestros? (Stoller, 2008, 2013a y 2014).
***
 Cuando huí de Níger a principios de 1990 para escapar del alcance de la flecha mágica, me distancié psicológicamente del universo de la posesión espiritual songhay y la hechicería. Al concluir que tenía poco que añadir a lo que había escrito acerca de la posesión espiritual songhay y su hechicería, comencé un estudio longitudinal referente a las comunidades de inmigrantes de África Occidental en Nueva York. Ese trabajo ocupó mucho de mi tiempo en los noventa (Stoller, 2002, 2008 y 2014). Aun cuando supe que tenía cáncer, no me permití sopesar las discordias locales desarrolladas a la luz de mi huida de Níger. Cuando escribí Stranger in the Village of the Sick, una autobiografía acerca de mi experiencia con cáncer, hice uso de mi triple perspectiva como antropólogo, un aprendiz de hechicería y un paciente de cáncer, para discutir mi residencia en el valle de los enfermos. En ese trabajo, intenté describir cómo el profundo conocimiento de Adamu Jenitongo sobre la condición humana me ayudó a confrontar y lidiar con el cáncer.
Cuando huí de Níger a principios de 1990 para escapar del alcance de la flecha mágica, me distancié psicológicamente del universo de la posesión espiritual songhay y la hechicería. Al concluir que tenía poco que añadir a lo que había escrito acerca de la posesión espiritual songhay y su hechicería, comencé un estudio longitudinal referente a las comunidades de inmigrantes de África Occidental en Nueva York. Ese trabajo ocupó mucho de mi tiempo en los noventa (Stoller, 2002, 2008 y 2014). Aun cuando supe que tenía cáncer, no me permití sopesar las discordias locales desarrolladas a la luz de mi huida de Níger. Cuando escribí Stranger in the Village of the Sick, una autobiografía acerca de mi experiencia con cáncer, hice uso de mi triple perspectiva como antropólogo, un aprendiz de hechicería y un paciente de cáncer, para discutir mi residencia en el valle de los enfermos. En ese trabajo, intenté describir cómo el profundo conocimiento de Adamu Jenitongo sobre la condición humana me ayudó a confrontar y lidiar con el cáncer.
En 2005, un año después de la publicación de Stranger in the Village of the Sick, presenté una conferencia en la reunión anual de la Asociación Americana de Antropología. Varios meses antes, un colega francés especializado en estudios de la posesión espiritual y la brujería en África Occidental, me escribió para solicitarme una entrevista.
Se apareció en mi conferencia y escuchó mi presentación. Cuando concluyó el panel, me invitó un café. Hablamos a detalle sobre la posesión espiritual y la brujería en África Occidental. También debatimos sobre los pros y contras epistemológicos del aprendizaje. Trajo a colación una pregunta final.
—He leído tus libros, pero encontré tu escrito sobre cáncer particularmente revelador.
—Muchas gracias –respondí.
—Tuviste tiempos difíciles en Níger –dijo.
—Sí que los tuve –añadí.
—¿Nunca pasó por tu mente que quizá tus rivales querían matarte?
—En algunas ocasiones –admití–, especialmente cuando hui de Níger en 1990.
Mi colega insistió —pero ¿qué tal con el cáncer? ¿Piensas que fue traído a través de la hechicería?
La pregunta, que abría una brecha en esa partición densa y existencial que había creado, me hizo sentir incómodo. Mi respuesta fue un contundente y rápido ”No”. Inventé una excusa sobre otra cita y me fui.
Esa pregunta me catapultó hacia el lugar del “¿por qué yo?”, que tanto había querido evitar. ¿Cómo pude haber contraído lnh? Al momento del diagnóstico, era una persona de 54 años saludable y en forma. Practicaba yoga, levantaba pesas, seguía una dieta baja en grasas, bebía moderadas cantidades de vino con alimentos y no conocía nadie en mi familia con un historial de algún tipo de cáncer de sangre. A diferencia de otros pacientes de lnh, no había estado expuesto a pesticidas. En pocas palabras, mis circunstancias personales me hacían un candidato poco probable para contraer lnh. Aun así, a la edad de 54 años, un tumor del tamaño de una toronja se había expandido en mi abdomen enrollándose alrededor de mi arteria aorta. Entre los vaivenes de la convención académica, medité sobre la pregunta de mi colega. ¿Quizá un practicante vengativo, el hijo de mi maestro, me había mandado magia letal en la forma de lnh? Estos pensamientos me provocaron tal vulnerabilidad personal que enseguida los mandé a volar para poder recobrar mi equilibrio.

Seis meses después, el sobre de Mireille quebró el universo psicológico cuidadosamente construido que había re-creado. Como en el caso de mi colega francés en la reunión de antropología, no me demoré en responder que el korte no tenía nada que ver con el cáncer cerebral de Jean-Marie o con su muerte prematura. Mi respuesta, una vez más, me permitió reprimir la horrenda posibilidad de que el korte pudiera haber producido en mi cuerpo un cáncer que podría ser “manejado” pero no curado.
De esta manera, la etiología de mi cáncer ha permanecido enterrada en la profundidad de mi conciencia. Después de que contesté la carta a Mireille, seguí en mi propio itinerario. Impartí cursos, presenté conferencias al público, revisé manuscritos y dosieres de promoción laboral, pasé tiempo con mis amigos del oeste africano en Nueva York y trabajé en un nuevo libro que tomó en consideración el impacto existencial de mi experiencia con el cáncer. Este trayecto pro- ductivo me alejó de las infelicidades de mi pasado. A su vez, me llevó a intentar crear trabajos –textos– que pudieran ser útiles para futuros antropólogos, que un día podrían encontrarse con algo que yo hubiera escrito. Moviéndome al parejo de los tiempos actuales, comencé a escribir blogs, con la intención de que mis ideas antropológicamente delineadas alcanzaran una audiencia de lectores más amplia. En suma, me aseguré de que la dura realidad de la hechicería-en- el-mundo permaneciera existencialmente distante.
Hace un año recibí una invitación para asistir al simposio Esalen sobre “Antropología y lo paranormal”. Me pregunté qué podría presentar. Hubiera sido fácil y conveniente traer a colación infinidad de eventos paranormales que he experimentado. Ya he escrito acerca de estas experiencias inexplicables, dos de éstas están descritas en este ensayo.
¿Qué hacer? Un día, mientras hojeaba unos papeles en mi estudio, una copia de Le Monde con una historia acerca de la curiosa muerte de Jean-Marie Gibbal se desprendió de un folder y cayó al piso, un ejemplo de lo que Arthur Koestler llamó “un ángel de biblioteca” (Kripal, 2007: 15). Releí el artículo y reviví la incomodidad que me había traído siete años antes. En ese momento, supe que debía escribir sobre el extraño poder del korte en el universo de la hechicería songhay. Entonces me di cuenta de que quería confrontar la aterradora posibilidad de que pudiera sufrir la misma suerte que mi amigo, Jean-Marie Gibbal.
***
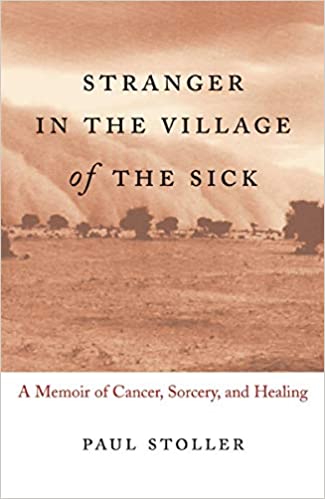 Es claro –por lo menos para mí– que escribir antropología es una especie de actividad misteriosa. Cuando estoy escribiendo o pensando qué escribir, lo cual es casi todo el tiempo, las cosas surgen en mi conciencia, la que me guía a direcciones acertadas. Cuando me siento a escribir una etnografía, una autobiografía, una novela o un blog, me adentro en un espacio paranormal. Una copia de un artículo de Le Monde, que no he leído en siete años, cae al piso. Durante un paseo con mi perro, un personaje de un trabajo en proceso me “habla”, diciéndome que el tono de tal o cual pasaje es incorrecto, o que un diálogo en particular está equivocado. Al estar mirando fijamente la pantalla de mi computadora, un familiar lejano o un amigo que no he visto en mucho tiempo me “visita”, recordándome una historia específica o una expresión que clarifica el camino a través de la espesura textual.
Es claro –por lo menos para mí– que escribir antropología es una especie de actividad misteriosa. Cuando estoy escribiendo o pensando qué escribir, lo cual es casi todo el tiempo, las cosas surgen en mi conciencia, la que me guía a direcciones acertadas. Cuando me siento a escribir una etnografía, una autobiografía, una novela o un blog, me adentro en un espacio paranormal. Una copia de un artículo de Le Monde, que no he leído en siete años, cae al piso. Durante un paseo con mi perro, un personaje de un trabajo en proceso me “habla”, diciéndome que el tono de tal o cual pasaje es incorrecto, o que un diálogo en particular está equivocado. Al estar mirando fijamente la pantalla de mi computadora, un familiar lejano o un amigo que no he visto en mucho tiempo me “visita”, recordándome una historia específica o una expresión que clarifica el camino a través de la espesura textual.
En el contexto actual, ¿qué nos puede decir este extraño conjunto de historias personales aquí presentadas en torno a nuestra comprensión de lo misterioso y lo sorprendente? ¿Para qué traer este tipo de asuntos personales a la esfera pública? Sin duda hay otras, quizá mejores, formas de discutir, describir o analizar antropológicamente experiencias rodeadas de misterio.
Cuando hablamos de la mayoría de los tipos de hechicería –o antropología en su caso– parece haber sólo una pequeña separación entre lo personal y lo profesional. No se puede estudiar a cabalidad algo como la hechicería, que en casi todos los casos exige un aprendizaje encarnado ligado a los sufrimientos corporales, desde una perspectiva despersonalizada, distante y objetiva. Si el estudio de la hechicería es circunscrito sólo a entrevistas y observaciones, puede reunirse y analizar mucha información. Sin embargo, no importando qué tan rica sea la información recabada, su valor será de alguna forma limitado. Para conocer completamente la hechicería, desde mi punto de vista, los antropólogos deben estar abiertos a los mundos desplegados por ella, transformarse de observadores participantes a “participantes observadores”. Al hacerlo, se posicionan en una matriz social de relación maestro-aprendiz (Woodward, 2008; Berliner, 2013). Considerando los dictados de esta relación, el aprendiz, siguiendo un acercamiento de “aprendizaje en el cuerpo”, lenta e inexorablemente adquiere habilidades. Él o ella aprenden a cultivar, pescar, tejer una canasta, una caja, meditar, mezclar remedios medicinales, adivinar o hasta realizar un rito de korte. Tal proceso puede tomar años.
El aprendizaje y sus prácticas vividas en el cuerpo, por supuesto, van contra la corriente de las expectativas “recibidas” por las disciplinas académicas y las instituciones. La antropología no es la excepción. El éxito académico depende en gran medida de adaptarse a las restricciones institucionales. Para obtener un apoyo financiero, necesitas idear una propuesta que use marcos teóricos “sofisticados”, que den forma a contribuciones intelectuales innovadoras. Para que te publiquen un artículo o un ensayo, casi siempre tienes que demostrar un dominio disciplinario de la literatura o emplear un kit de herramientas de métodos avanzados que claramente puedan refinar el conocimiento. Por lo común, tal aproximación al conocimiento des- conectada del cuerpo lleva a comprensiones de corta duración y a la innovación en el aquí-ahora; rara vez lleva a una visión de larga duración o de invención futura (Napier, 2003 y 2014).
Cuando se habla de la antropología y lo extraño, de participantes observadores y de los desafíos y tribulaciones del aprendizaje, emerge una tensión epistemológica muy real. Confrontados con experiencias extrañas, ¿cómo pueden los intelectuales definirse a sí mismos? Si has dominado el aprendizaje, ¿eso te hace un hechicero, un brujo? ¿qué tipo de impacto tiene la incidencia de este aprendizaje en el trabajo antropológico y de conocimiento?
Dada mi historia individual y profesional, con frecuencia he reflexionado institucionalmente sobre este dilema personal. Cuando lo hago, invariablemente pienso en el siguiente proverbio songhay:
Buudu, ba a go isa ra giri zongo ga, a si te kaare (Aunque un leño haya estado en el río 100 años, nunca se volverá un cocodrilo).
Este proverbio siempre me da un poco de consuelo en contextos inconsolables. Durante 17 años aprendí de un maestro songhay. Por más de 30 años he intentado desarrollar mis habilidades etnográficas y “afilar” mi expresión antropológica. En el aprendizaje me he encontrado –o mejor dicho mi cuerpo se ha encontrado– implicado personalmente. En la antropología siempre he creído en la importancia de la obligación profesional –construir conocimiento que pueda llevarnos a la dulzura del saber–. En mi caso, he descubierto la tensa fusión de lo personal y lo profesional como algo notablemente productivo.
Este texto forma parte de uno mayor publicado en 2017 en la revista mexicana Alteridades. Sugerimos leerlo completo aquí (también se encuentran las citas bibliográficas mencionada)
El texto proviene de la Conferencia Ideas matter/Hundere, presentada en Oregon State University, Corvallis Oregon, el 27 de octubre de 2014 con el título Storytelling, Religion and the Contours of Well-Being. La conferencia se puede ver aquí.
Traducción de Sergio González Varela, Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Paul Stoller y Jean Rouch discutiendo los efectos de la hechicería wanzerbe, aquí.










Deja una respuesta